 |
 |
Publicación de la noticia |
Región de Minas Gerais |
Sin perjuicio de que haya sido creado por Dios cuanto existe, hemos de admitir que planificar la evolución de la especie, a partir de pareja única, a más de imprudente hubiese sido ilógico. Generalmente admitido que la vida es efecto de cúmulo de circunstancias ambientales, que produjeron la fórmula adecuada, nada exige que todas las células surgiesen de una única célula primigenia, ni que una única alga azul, sea antepasado de todas las demás. Se da por supuesto que al estar el conjunto del planeta, sometido a entorno similar, todos los individuos de una misma especie, hubieron de mutar o extinguirse casi simultáneamente. Razonable suponer que el racional obedece a unas leyes, admitidas como universales, en cuanto se refiere a todo lo demás, carece de lógica la obstinación con que determinados colectivos excluyen a la especie, por ser portadora de máquina de relacionar perfeccionada, capacitada para diversificar su obra, creando formas y mecanismos inéditos, captando, concibiendo, manejando y transmitiendo el concepto abstracto. Dotada la especie de sentido de futuro, lo está para comprender la renovación por el cambio y en consecuencia la muerte, pero no para resignarse a morir. De ahí el deseo instintivo de dotarse de una existencia post mortem, cuya posibilidad no podemos negar, pero tampoco probar, origen de todos los credos de carácter religioso.
Al ser varios, sin que haya pruebas materiales y fidedignas, de que el Dios Creador o suprema inteligencia, hubiese entrado en contacto directo con profeta o profetas determinados, obligados a informar al creyente de la eternidad que le aguarda, y en consecuencia, de sus orígenes, las versiones son diversas, incidiendo inevitablemente la vanidad, elemento destacado y destacable, de la naturaleza humana. Demasiado satisfechos de habernos conocido, no estamos dispuestos a rebajarnos a ser regla. Nos declaramos excepción, descendientes de padres únicos, o cuando mucho de grupo reducido de mutantes, localizados en espacio reducido. Razonable concluir que al ser el cambio efecto de la composición química de la atmósfera, las sucesivas mutaciones se hicieron "necesarias" simultáneamente, a los ancho del planeta, incidiendo en aspectos específicos de la "forma", en las diferente etapas de la "vida", latitud y altitud, causa de distingos climáticos evidentes. En estado natural, el esquimal y el oso polar, no podrían sobrevivir en el trópico. Ni el negro o el loro tropical, en el polo. De ahí que las diferentes "ramas" de homínidos, a imitación de las "formas" de vida que les precedieron, surgiesen y mutasen en tiempos tan próximos, que medidos en parámetros de "tiempo total" de la creación, pueden ser considerados simultáneos, inscribiendo en su naturaleza caracteres diferentes, por exigirlo la adaptación al clima, en que han de desarrollarse, teoría cuando menos lógica, al menos tanto en cuanto no se pruebe lo contrario, por vía más sólida que una inspiración divina, no demostrada. Nada indica que eslabón más acabado, actual y conocido, de la cadena de la vida, sea el último, ni que surgiese de mecánica diferente, a la que hizo posibles las restantes especies, por estar sometido a leyes exclusivas. Como las demás, la racional debió evolucionar y mutar colectivamente, desapareciendo de la misma manera grupos de individuos, que al haber fijado en exceso sus caracteres, no pudieron adaptar su morfología al cambio del contexto, continuándose la vida a través de los ejemplares más receptivos, a la influencia exterior, sin que el mamífero, irracional o racional, pueda considerarse excepción, al margen de la regla.
El primer antepasado vivíparo, dotado de órganos reproductores asimilables a los del hombre, según nos dicen por el momento, desciende de reptiles mutantes, que se hicieron carnívoros. Se sitúa su aparición unos 340 millones de años antes de nuestra Era, en un tiempo en que la tierra, emergente de las aguas, formaba continente único, pantanoso y escasamente poblado, al que llamamos Pangea. Formadas familias y estirpes de mamíferos en los principios del Cenozoico, cuando se produjo la fragmentación, debían estar representados en todas las parcelas. No es probable que antes de alejarse las islas menores y mayores, hoy conocidas por continentes, el conjunto de mamíferos, llamados a engendrar descendientes dotados de racionalidad, abandonasen precipitadamente y en masa, obedeciendo a señal divina, las porciones que habían de formar América, Australia y otras islas mayores, para concentrarse al sudeste del continente africano. Parece más lógico que permaneciendo donde estaban se dejasen mudar, sin realizar que estaba viajando con la tierra, para continuar su evolución, en la nueva longitud, adaptándose al "clima" que les tocó en suerte. El hallazgo de Purgatorius en Montana es tan natural, que de no mediar la vanidad humana, no hubiese provocado incomodidad en los antropólogos. Simio del Cretáceo, declarado antepasado del hombre, achacaron su presencia a casualidad sin secuelas, respirando aliviados al no encontrar un segundo ejemplar, ni eslabón que continuase la cadena. Sin embargo es la ausencia lo que hubiesen debido explicar, en continente cuyas condiciones climáticas son particularmente favorables a la vida. La causa la tenemos a la mano: en zona tropical, los restos orgánicos se conservan difícilmente, por favorecer la lluvia y el calor húmedo la descomposición, borrando las huellas de asentamientos mudanzas constantes del cauce de ríos caudalosos, especialmente en las inmedicianes de la desembocadura. Sin reparar en el cúmulo de circunstancias, que entorpecen la investigación del pasado, los científicos, influidos por la verdad revelada, destierran al homínido del continente americano. Intelectualizando el principio judeocristiano de la pareja única, modelada por el Creador que la alojó en el Paraíso Terrenal, la ciencia ubica el origen de todos los hombres en el valle africano de Olduwai, porque allí se encontró el australopiteco. Los Santos Padres admiten, pero omiten, que el Caín de la Biblia buscó mujer al Este del Edén, encontrándola; los hombres de ciencia prestan a la ausencia, fuerza probatoria. Se apoyan en la “no existencia” de la prueba, sin reparar en que pudo ser destruida por madre naturaleza. O estar donde no la buscaron.
Excluida por el criterio oficial la posibilidad de que en la isla americana, el mamífero primigenio mutase por su cuenta hasta dar en el hombre, se apeló a la glaciación Wurmeriense, para importar al racional. Convertido el Mar de Bering en puente de hielo, o en lengua de tierra libre de hielos, por el retroceso del mar, según teoría de sustitución reciente, sapiens viajeros abandonaron los bosques templados del sur, poblados de caza, para adentrarse en paisaje nevado y en todo caso hostil, por árido y pantanoso. Protegidos por pieles de animales, con los pies por medio de transporte, se adentraron en los hielos o la marisma, sin más fin que el de descubrir América. Sobreviviendo a los fríos, saciando el hambre con productos de la mar, alcanzaron el norte de Asia, bajando por la otra parte hasta dar en praderas acogedoras, pobladas de búfalos. Ubicada la aventura unos 40.000 años antes de nuestra era, hallazgo de tumba de conchas, con vetustez de 70.000, retrotrajo la hazaña al neardertalensis. Adjudicada la aventura a modestos presapiens, cultura de choppers descubierta amenaza la versión, pues el protagonismo pudiera ser trasladado a vulgar erectus, coetáneo de glaciación anterior. Últimamente corre nueva versión, que hace del búfalo verdadero descubridor de América. No faltaban praderas en Europa, cuando el frío intenso del periodo glaciar concentró tantas aguas en los hielos polares, que el mar se retrotrajo. Unido el continente asiático a las Américas, quedó banda de tierra despejada y verde, por la que las manadas de búfalos dieron en huir, siguiendo los hombres en pos de su despensa.
 |
 |
Publicación de la noticia |
Región de Minas Gerais |
De haber conservado la geografía de los "continentes circulares", la América tropical se seguiría llamando África o Tierra de Negros. Y la teoría de Gloger hubiese sido aceptada, ahorrándonos mentira suplementaria, sin detrimento para la Iglesia. Nada más simple que recurrir a San Agustín, para adaptar el principio al credo, como se adaptó a la evolución, al acumularse las pruebas, que impiden negarla. Según el denostado antropólogo y su seguidor Lisenko, los descendientes del Pitecántropos, perdida la protección pilosa, adquirieron color de piel, adecuando al contexto climático. Protegidos los esquimales por espesa capa de grasa y en consecuencia oscuros, los hombres del norte, privados de sol, la tuvieron tan blanca, que pudieron absorber hasta el último rayo, adquiriendo la energía indispensable. En las regiones cálidas, por el contrario, produjeron dosis extraordinaria de melanina, tiñéndola del aceitunado al negro, carácter al que se sumó, en regiones particularmente calurosas y húmedas, nariz ancha y chata, que facilita la respiración y pelo crespo, protector de la masa encefálica. La presencia de negros autóctonos al sur de la India, norte de Australia e islas del Pacífico, refrendó la tesis. Pero la echó por tierra la supuesta ausencia de negros aborígenes, en el trópico americano, consecuencia de no haber alusiones a población negra, en las crónicas de los descubridores y conquistadores de América, opinión que perdura pese al hallazgo de Lucy, la negra americana, fallecida hace 11.000 años a.C. Encontrada en Minas Gerais, a más de adelantar en un milenio, la llegada del hombre al subcontinente de América del Sur, certificó de la presencia de hombres de color, antes de la llegada de Colón. Continuando las excavaciones, aparecieron restos de varones con la misma antigüedad, rasgos y ADN. Desaparecida la arqueóloga responsable en accidente, no vivió para ver publicado su descubrimiento, siendo difundido en el ámbito semi restringido de la publicación de vulgarización científica, en el año 2000. De América no estuvieron ausentes las especies, que poblaron la Pangea en el Cretáceo, ni detuvieron su evolución, porque el cambio no puede detenerse. Se continuó, adaptando las formas al medio, hasta fijar los caracteres, en grado que no podemos precisar. Por el momento, parece evidente que los descendientes del negro, establecido en tierra de blancos o viceversa, conservan y transmite el color de piel, de no mediar cruce genético.
 |
1475 "Mayoral e juez de los negros y negras e loros e loras |
No sorprende que en el siglo XIV desembarcasen en Barcelona esclavos negros, procedentes de una Etiopía, que suponemos ser la actual, ni que se trajesen de una Mauritania, identificada con Marruecos, donde la mayoría es de tez aceitunada, o pura y simplemente blanca. Y se olvida muy voluntariamente, que Estrabón situó a los etíopes a “orillas del Océano, a ambos lados del mismo”, separados por el mar. Comunidad de "negros" y "loros", libres "continuos", porque nunca fueron esclavos, residente en Andalucía, elegían "mayoral" o juez que les gobernase y juzgase, en función a leyes y costumbres que al ser comunes, revelan origen común. Enemigos los Reyes Católicos de autoridad, que escapase a su control, en 1475 nombraron para el cargo a Juan de Valladolid, negro, su portero de cámara. "Noble entre los negros", lo presentaron como idóneo, por estar informado de los derechos, deberes, costumbres y fiestas, que observaba el colectivo. A lo largo del siglo XV, esclavos negros, loros e incluso blancos, fueron embarcados en Gomera, “isla” de Gran Canaria, con destino a mercados andaluces. Cronista de Juan II recuerda que en tiempo de este rey, entraba en Sevilla gran número de negros, con destino al mercado de esclavos. No menos notable era el mercado de Puerto de Santa María, nutrido por tratantes de Cabo Verde, estando tan extendida la gente de color en la región, que copla del “Provincial” reprocha abuela negra a Per Afán de Ribera, Adelantado de la Frontera, preguntando los oidores en 1504, sin cortarse, si Catalina del Puerto, nacida en Puerto de Santa María, era blanca o "negra" del todo. El testigo la definió como mestiza, al decir que no era ninguna de las dos cosas.
No fue el bautismo ni la españolización, causa de que se prohibiese comercializar gomeros y canarios en general, por periodos intermitentes. La trata se cerraba, si así convenía a la penetración de la corona de Castilla, en el continente americano, abriéndola apenas dejaba de incidir en la conquista. Que en la bula de 1493, título de propiedad de las Américas, los aborígenes fuesen sometidos a tutela y conversión, pero libres de esclavitud, impuso la necesidad de disimular que las canteras de negros, estaban ubicadas en el continente "nuevamente descubierto". De ahí que se desubicase el topónimo "Canarias", intentando la corona suspender la trata repetidamente sin conseguirlo, por tropezar con la oposición de los canarios pudientes, de origen español o españolizados. Principal actividad comercial de la isla y primera fuente de ingresos por sí misma, el mercado de esclavos fue señuelo, que atraía a mercaderes y capitales de todas las naciones, permitiendo el trabajo esclavo cultivar y extender cañaverales e ingenios en Gran Canaria, Tenerife y Palma. Prohibida la trata en las islas cuando llegó Colón, el "descubridor" solventó el problema de la falta de mano de obra, españolizando la institución autóctona de la "encomienda". Tradición en "Indias" que el ciudadano del común se "encomendase" voluntariamente, pagando parias moderadas a cambio de protección, el Almirante "encomendó" de ofició a los americanos, obligándoles a pagar en trabajo, la instrucción religiosa que recibían del blanco. Al exigirlo exhaustivo, salvaron el alma a cambio de perder el cuerpo, siendo remitidos al Paraíso, con celeridad asombrosa.
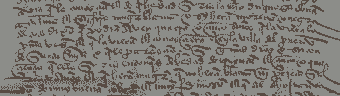 |
1504 Catalina del Puerto |
Inverosímil que la mano de obra hubiese sido exterminada en tan poco tiempo en una Española, que parece haber alcanzado al istmo, los historiadores omiten importación de 4.000 negros de Guinea, cultivadores de caña dulce y técnicos en ingenios, en 1504, a iniciativa de Pedrarias. El duque de Medina Sidonia, propietario de tierras en Tenerife, flanqueadas por los ríos Abona y Abades, proyectó cañaveral e ingenio en 1506, calculando en más de 2.000 ducados el costo de 40 esclavos, que se habían de traer de Guinea o Berbería. Obtenido permiso de importación de la corona de Castilla, se pediría licencia al rey de Portugal para que dos barcos del Guzmán pudiesen cargarlos en Guinea, evitando que se "estropeasen" en viaje, a causa del mal trato que les daban los portugueses. Los tres padres jerónimos, gobernadores de las Indias en 1517, importaron 10.000 guineos con destino a las minas, a través de la Casa de la Contratación, contando Gómara que agotados los pescadores de perlas de Cumaná, a consecuencia de inmersiones constantes y prolongadas, impuestas por españoles, se buscaron lucayos de reemplazo, por ser buenos nadadores. Vicio de los americanos dejarse morir o suicidarse, al encontrarse en cautividad, cuenta el cronista que se podía seguir la ruta de los barcos de la trata, por la estela de cadáveres que dejaban. Fueron tantos los raptados y muertos, que Fernández de Córdoba, habiendo ido en busca de lucayos, al no encontrar alma en las islas se dirigió a otra costa, en busca de reemplazo, descubriendo el Yucatán.
 |
1506 Febrero 6 40 esclavos, más de 2.000 ducados |
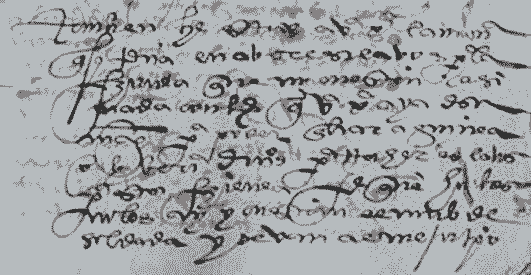 |
Dinero para comprarlos en Guinea o Berbería |
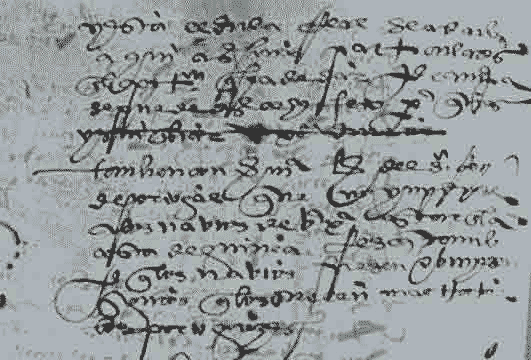 |
Licencia para mandar dos barcos del duque, porque los portugueses los maltratan |
Del periodo de la conquista han quedado unas cuantas cifras, probablemente inexactas pero significativas, pues son suficientes para hacernos comprender que todos los negros de Indias, no pudieron ser importados. Ni todos los blancos haberse instalado en las islas, en un cuarto de siglo. En los principios del siglo XVI, el 64% de los cubanos y el 75% de los portorriqueños, eran blancos, proporción que se invertía en La Española de Santo Domingo. Arrojaba la proporción de dos negros por blanco. En la Navidad de 1522, en ingenio de Diego Colón se alzaron 20 negros “xelofes", a los que se unieron los esclavos indios. Extendida la revuelta, fue tanto el miedo de los españoles, que la crueldad superó a la codicia. Asumiendo la pérdida, colgaron a los que pudieron atrapar. Emboscado el resto emboscase en las montañas, se unieron a los negros cimarrones o incontrolados. Terminada la revuelta, los castellanos declararon intratables a los negros locales. Renunciando a utilizarlos, en 1523 importaron "guineos, manicongos, jalopes, apes y berberías", procedentes de Guinea. En aquel año se registra exportación de esclavos de Venezuela, con destino a España y Santo Domingo. En 1545, los negros "levantados" en la isla se estimaban en 7.000, lamentando los castellanos el pasado reciente, en que los tuvieron por amigos, descubriendo a los españoles el escondrijo de los cimarrones. No realizaron los conquistadores, que su comportamiento, causó el cambio de actitud.
En Panamá se alzó el cacique Urraca. Le siguieron indios y negros, que mantuvieron a Pedrarias en jaque durante 9 años. Los atrapó Pedro de Ursúa, en 1535. El caudillo de los negros cubanos, Antonio Mandinga, se alzó en 1581, siendo de importancia singular la revuelta de Los Llanos, en Venezuela, por registrarse cambio cualitativo. A los negros e indios alzados se unieron españoles criollos y peninsulares, contando con la ayuda de los vecinos de la Guayana incontrolada e ingleses. A la pacificación siguió caza de brujas, parando entre rejas o el patíbulo no pocos "conquistadores", sospechosos de complicidad con los aborígenes. No se dice, pero las agitaciones en Indias fueron constantes, a lo largo de los cuatro siglos que duró la ocupación. Buscando el medio de erradicarlas, en 1526 Carlos V prohibió la introducción de negros "ladinos", así llamados por haber residido un año en la Península. Portadores de “pensamientos peligrosos”, “echaban a perder” a los “bozales” o recién capturados, incitándoles a la desobediencia. Suspendida la importación de esclavos por el Emperador, la falta de brazos obligó a reanudarle en 1532, con veto explícito a berberiscos y negros “xelofes", de la isla de Gelofe, con reputación de agitadores natos. El mal era contagioso, pues en 1550 el Emperador cerró Indias a los negros de Levante o Guinea. Musulmanes, transmitían el mal a los “nuevamente convertidos”. Falto Felipe II de gente de mar, en 1572 consintió a los mercaderes, llevar dos o tres negros de Guinea como tripulantes, acompañados de hijos y familia, con prohibición de quedarse en Indias.
Importante la población negra en Tierra Firme, entre 1527 y 1554 se sucedieron las leyes restrictivas. Costumbre de liberar al esclavo o esclava, que contrajese matrimonio con persona libre, se prohibió conceder libertad por matrimonio, aún concertado con permiso de amo. El negro como el morisco en la Península, no podía llevar armas, usar manto de seda o lucir oro, plata y perlas, tener criado indio o salir de noche. Obligado a residir en casa de“amo” blanco, el cúmulo de prohibiciones no le eximía de pagar "cargas" iguales a las que pagaba el “villano” en Castilla. Relajada la aplicación de una ley, absurda a más de injusta, en 1758 se volvió a prohibir llevar armas a los negros. En 1768 se prohibió el matrimonio mixto, y en 1771 el acceso del hombre de color a las universidades y determinadas profesiones, como la de orfebre, en la que destacaron desde el principio de la conquista. Las restricciones afectaron de manera tangencial a los "palenques" o pueblos de negros. Hay noticia del palenque de Santiago de Príncipe, a legua y media de Nombre de Dios, del de S. Miguel, en Panamá, a orillas de golfo del mismo nombre, que tuvo por alcalde a Felipillo. El de Pécora, también en Panamá, con 300 vecinos, siendo fundado el de Bayamo, en Cuba, en 1548. En tiempo de Carlos II, la mayoría de los alcaldes de Venezuela, eran negros. Queriéndolos blancos el Consejo de Estado, que no el rey, pues no estaba en posición de querer absolutamente nada, al faltar blancos alcaldables, se decretó a 2 de abril de 1676, que únicamente lo hubiese en Caracas. En los primeros tiempos de la conquista, la gobernación exportó esclavos, pero al sumarse la saca a la explotación, en 1576 faltó mano de obra, pidiendo el gobernador licencia para trocar, cada año, 4.000 mulas por 1.647 esclavos. Se calculaba que la población de color, susceptible de ser vendida, se había reducido a un 8'11%, frente a un 75'68% de indios.
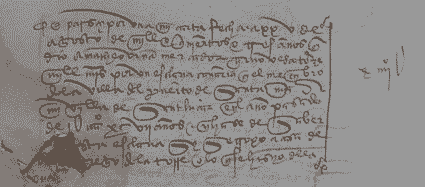 |
 |
1497 Esclava Canaria. 1533 Esclavo negro. 1543 Esclavo indio. |
Autóctonos unos y otros, compartían costumbres, conociendo por igual las hierbas, que curaban o mataba. Clientes los de Berbería de los boneteros de Toledo, que recorrían los puertos del Xarife, de Salé al Safí, ofreciendo bonetes, holandas y tabaco, fueron generalmente fumadores impenitentes, costumbre que compartían con los negros de la otra Guinea. Instaladas factorías europeas dedicadas a la trata, en el siglo XVII, vendedores de compatriotas y empleados, eran pagados en especies. Aceptaban tabaco pero no local, pues lo exigían brasileño. Al no haber sido introducida la costumbre por la patronal, es evidente que entraron en contacto con el producto por sus propios medios, antes de que apareciesen los blancos. No tardaron los españoles en observar el predicamento de los negros americanos, entre los indios. Escuchados por nimbarles reputación de sabios, los conquistadores los llevaron en su compañía, como tarjeta de presentación. Pizarro se hizo acompañar de negro, en su primera visita a Cuzco. Y Pánfilo de Narváez se rodeó de varios, yendo a poblar en San Benito, temiendo la oposición de los naturales. En 1541 Juan Vadillo se procuró 30 negros, para convencer a los naturales, consiguiendo que diesen vasallaje al emperador, a más de buscar minas, por ser expertos en el terreno. Estebanico, negro alárabe natural de Azamor en "África", acompañó a Cabeza de Vaca, siendo recibido con reverencia por los "apalaches". De regreso en México tras años de ausencia, fue remitido con fraile al reino de las Siete Ciudades o Cíbola, identificado con la civilización de los indios "pueblos", con la encomiendo de "reconocerlo", para preparar la conquista. San Borondón atribuye la fundación de aquel reino a otros tantos obispos visigodos, huidos de España, tras la conversión al Islam. Pragmático y realista el hombre medieval, que Alfonso V de Portugal lo concediese en señorío a Francisco Telles, a condición de conquistarlo, le presta consistencia.
Prohibido hacer esclavos a los negros, que hubiesen dado vasallaje a las coronas de Castilla o Portugal, la cantera castellana quedó reducida a las islas menores del Caribe, lugares perdidos de la costa de Tierra Firme y el interior de Nueva Andalucía, que se confundía con la conquista de Portugal. Importante la demanda pero reducida la oferta, en 1543 la cabeza de negro o negra, en La Española, valía de 300 a 400 pesos. Caros en México, en la crónica de Juan Suárez de Peralta se menciona "caballero muy principal", que hizo fortuna en Guinea, trocando mercancías por esclavos, que vendía en Nueva España. Profesión habitual en Tierra Firme, donde los negros se "vendían muy bien", el italiano Benzoni, que estuvo en Indias por el siglo XVI, coincidió en “las Perlas” con Pedro de Herrera, subgobernador en La Margarita. Invitado a cabalgada, participó en expedición a Paria, con dos bergantines. Capturadas 250 "piezas", las más "mujeres con cría", Herrera consideró el botín exiguo. Marchando a Macarapana, aldea de negreros, formada por 40 cabañas, preparó expedición al interior. Recorridas 700 millas por desiertos y selvas, salió a Cumaná arrastrando con 4.000 ánimas en cuerda. Fernández de Oviedo, siendo gobernador de Castilla del Oro, mandó carabela a la isla de Codego, a la entrada de la bahía de Cartagena, en busca de "esclavos y negros", para sus minas, cargando cuadrilla de calidad. Indispensables los esclavos, en 1563, estando los puertos cerrados al extranjeros, el inglés Hawkins fue bien recibido en La Española, por traer 300 negros de Guinea.
En 1580, subiendo del Magallanes, Pedro Gamboa de Sarmiento admiró 20.000 cabezas de negro, reunidas en el depósito de Santiago de Cabo Verde. Adquiridas en el mismo año, con la corona de Portugal, las “islas y la Guinea”, en consejo celebrado en Lisboa en 1582, Felipe II reorganizó el tráfico de Indias, combinando las flotas con los barco de la trata y el azúcar. Los que tuviesen por destino Cabo Verde y Santo Tomé, se unirían a la de Tierra Firme hasta Canarias, donde los negreros sacarían licencia, para cargar en los depósitos. Los que se dirigiesen a Congo y Angola, en busca de esclavos, marfil y cobre, navegarían con la flota de Brasil, continuando a destino sin formalidades, pues la costa no estaba incluida en la concesión del reino de Fez, ni de las Indias.
El Austria preservó la separación de las conquistas, prohibiendo a los portugueses acercarse a la Indias de España, pero consintió a los castellanos capturar negros en territorio portugués. Castigados en el interior de Tierra Firme, el que pudo escapó a regiones controladas por el Xarife. Escasas las "presas", Juan Castellanos bajó desde la costa venezolana por "ásperos caminos", a los "confines de Guana", a lo que “hoy” llaman “Río de Oro". Los "cazadores de negros" rodeaban los "palenques", con nocturnidad y sigilo. Cumpliendo con la ley, a la salida de sol ofrecían el bautismo a gritos, lanzándose al de "¡Santiago!", sobre los que salían despavoridos de sus cabañas. Procurando matar los menos, para capturar a los más, los llevaban amarrados por el cuello, a una misma cuerda. Cortaban de un tajo la cabeza de que desfallecía, por no perder el tiempo, ni exponerse a que huyesen los restantes. Baltasar Vallerino, autor de rotario, se inició en la trata en 1587. Pasando a Guinea, tardó cinco meses en completar la carga. Vendida en el depósito de Cartagena, con el producto compró dos fragatas, yendo al cazadero del río Magdalena. Remontó el Caucas, desembarcando en Monpox y Tulú, penetrando en el interior, en busca de palenques. El jesuita P. Sandoval, destinado en Cartagena, se ufanaba de haber bautizado en el "depósito" 30.000 negros, procedentes Santo Tomé, Cabo Verde y Mina, de 1580 a 1587.
 |
 |
En este año, estando en Cádiz los barcos embargados para la armada del marqués de Santa Cruz, Drake entró en la bahía, quemando los que pudo. Llegó Alonso de Guzmán a tiempo de ver las llamas. Perdido de vista el inglés, tras haber sido avistado en Lagos, al serconveniente saber dónde se dirigía y sin tener a quien mandar, el Guzmán embarcó en su seguimiento. Enterado de que enfiló a puerto del Xarife, a la parte del Cabo de Aguer, regresó por la ruta habitual de Indias, siendo probable que tocase en puerto, pues remitió cumplido memorial a Felipe II, sin haber sido requerido. Directo, advirtió al Austria que si no quería ser rey de tierra desierta, irremediablemente improductiva, pues únicamente los naturales sabían cultivarla, tendría que suprimir los trabajos forzados que padecía el indio, empezando por la “mita”, causa primera y determinante de la despoblación. Con hipocresía propia de quien fue educado en la escolástica, tras declarar la esclavitud “per se mala”, causa probable de haber castigado Dios a Portugal, con perdida de la independencia, aconsejó al Austria importar 3.000 negros cada año, para repartirlos a partes iguales, entre los "mineros" de Nueva España, Perú y el Nuevo Reino. Aliviarían a los naturales sin cargar a la corona, pues el Rey contaba con indios en el "Río", que los subirían al "Reyno" en sus canoas, alimentándolos durante el viaje, sin percibir un maravedí, siendo el efecto de la importación, aumento de la producción de oro y plata, al no faltar brazos de refresco, a más de crecer la renta de alcabala, IVA de la época, pues el negro "más ruin" se vendía en Cartagena, 400 pesos oro. Evidente que África no está separada de América por un río, a más de la imposibilidad de cruzar el Océano en canoa de indios, sabido que la región de Cartagena, se denominaba comúnmente "El Reino", habremos de admitir que los negros transitaban por el Río Magdalena. Procedentes de la cantera de la Guinea interior, la proximidad de la ciudad, justifica la ubicación del depósito.
Mientras fue libre la trata, la practicaron españoles, criollos y mestizos, sin conseguir importar mano de obra suficiente, para cubrir la demanda. Rumiada la idea de la importación de negros por el Austria, el real secretario Ibarra, en 1590, aprovechando viaje a Sevilla, negoció“secretamente”, el primer "asiento de los armazones de negros", con Pedro Gómez Reynel. Ultimado en 1591, se firmó por 20 años, entrando en vigor el 1 de mayor de 1595. Obtuvo al asentista la exclusiva de capturar negros en Guinea y abastecerse en los depósitos de Santo Tomé, Cabo Verde y Mina, reservándose el Consejo de Indias 900 licencias de exportación, de otros tanto negros, para repartirlas libremente. Reducidos los negreros independientes a cargar en Brasil o la lejana Angola, Reynel se obligó a desembarcar en Indias 3.500 "piezas" de negro al año, 2.000 en los puertos que le señalase el Consejo y las restantes en los de su elección. Calculadas las pérdidas durante el viaje en un 17’65%, para cumplir el acuerdo, habría de cargar un mínimo de 4.240 negros.
Muerto Reynel en 1600, le sucedió Rodríguez Coutiño. Más complicado encontrar negros de lo que había supuesto, abandonó el asiento en 1609, por no poder cumplir. Sacada a subasta contrata de negros, no apareció licitador, librando Felipe III la trata, en la esperanza de que los espontáneos supliesen. Escasos los aficionados, en 1615 se regresó al asiento. Probado por la experiencia que las pérdidas en ruta no bajaban del 30%, el asentista se comprometió a cargar 5.000 negros cada año. Repartidos 3.000 entre Cartagena, Portobelo y Veracruz, quedó en libertad de distribuir los 500, como le pareciese. Encarrilado el tráfico, los asientos se sucedieron hasta 1640, año en que Portugal recuperó la independencia, perdiendo España una Guinea, que empezaba a llamarse "Guaiana", porque la controlaban franceses, ingleses y sobre todo holandeses, bajo cuyo control estaba los depósitos de Santo Tomé y Mina. Obligado por la necesidad, Felipe IV firmó asientos con proveedores de fortuna. Uno sería Nicolás Porcio. Prometió servir 10.000 toneladas de negro en 5 años, a razón de 3 cabezas de negro, por tonelada de buque. Que en los transportes de tropa se calculase hombre por tonelada, da idea de las condiciones en que hacían el viaje. A cargo de Porcio el "sustento, curación y educación" de las piezas, en tanto estuviesen a bordo, el asiento incluía licencia para exportar a España un barco de cacao al año. En su primer viaje, Porcio cargó negros en Santo Tomé. De regreso hizo escala en Cartagena. Atestado el depósito holandés de Curaçao, con problemas de abastecimiento, pues no era fácil alimentar tantas bocas, los flamencos, necesitados de dar salida al género, compraron al gobernador español, consiguiendo que secuestrase los negros de Porcio. Obligando al asentista a servir la mercancía, hubo de reponer la carga en el depósito de Holanda, pagando a precio de minorista. Al incumplir, pues al término del contrato había introducido en España cacao, proporcional a 10.000 toneladas de negro, no habiendo desembarcado más 5.000 "piezas", fue procesado y condenado.
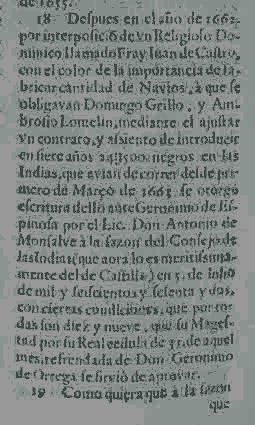 |
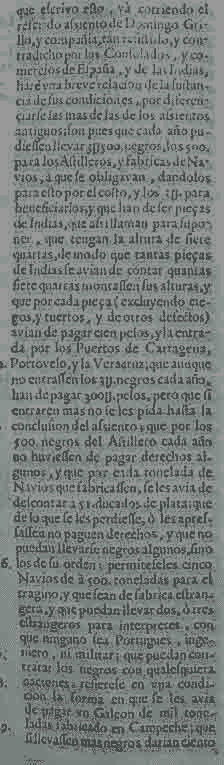 |
1662 Fragmento del asiento de Grillo y Lomelin |
En 1655 y 1656, las colonias de Indias se abastecieron en el depósito inglés de Jamaica. Demasiado caro, Felipe IV intentó forzar la oferta, concediendo la exclusiva de la trata, al comercio de Sevilla. Escasos los negros, caro el intento, la actividad de los negreros se manifestó más que moderada. Peligrosamente mermada la mano de obra en las colonias, el Austria buscó asentista, encontrándolo doblado en 1662. Domingo Grilla y Ambrosio Lomelin, de profesión constructores de navíos, combinaron contrata de barcos, con la trata. A su cargo construir buques para la corona, en los astilleros de Vizcaya, agregaron compromiso de introducir 24.000 "piezas de Indias”, de 7 cuartas de altura y sin defecto, a razón de 3.500 al año. Repartidas 1.000 por virreinato, el pico de 500 no pagaría derechos, por estar destinado a los astilleros. Libres los asentistas de introducir, en Indias, cuantos negros quisiesen, la franquicia se hizo extensiva a 100 cabezas de negro, por millar suplementario. Temiendo el Rey que de tropezar con dificultades, alegasen por disculpa la falta de transporte, Grillo y Lomelin se comprometieron a mantener navíos "de a 500 toneladas" o 500 toneladas de buque, para el "tráfago", que parecen haber repartido en cinco embarcaciones, de 100 toneladas. Obligados a cargar 5.000 "piezas", al ser la carga de 3 negros por tonelada, para cubrir el asiento habían de hacer 3 viajes al año, de los depósito a lo puertos de destino, entre lo que figuraba el lejano San Juan de Ulúa, hazaña imposible de haberse encontrado la cantera en Angola.
El agotamiento de la "Guana", que a finales del siglo XVI denunciaba Juan Castellanos, se agravó en el XVII. Caros lo negros, portugueses, daneses, alemanes y otros excluidos de Indias, instalaron factoría en la costa de Congo, Angola y Sierra de León. Entre la avanzadilla de misioneros, destinado al Congo, encontramos al capuchino Girolamo Merolla de Sorrento. Embarcó en Lisboa en diciembre de 1682, rumbo a Madeira. Tocando en isla canaria, a la que llamó Palma, siguió a Bahía, donde aguardó embarque que le llevase a la otra costa, por espacio de cuatro meses. Con tiempo para conocer el país, recogió cuanto llamaba su atención, describiendo la costumbre de hacerse transportar en hamacas, cerradas las de mujer, que compartían los negros ricos de toda "Etiopía". Sitúa la "donna del fuime", extraño pez que pace hierba, en el río Congo, pero es en el Amazonas donde aún se encuentra el "manatí", situado por Landa en Yucatán.
En 1696, los ministros de Carlos II fundaron la "Compañía Real de la Guinea”, que habría 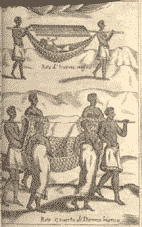 de surtir las Indias de negros, procedentes de las canteras de Guayana, Brasil y Angola. Ayunos los directivos de cuanto tocaba a la trata, la empresa subcontrató el tráfico a portugueses, con éxito más que relativo. En el trono Felipe V, en 1701 firmó asiento con franceses. Obligados a servir 10.000 toneladas de “piezas de Indias” por quinquenio, en 1706, acuciados por la falta de género, pidieron licencia para cargar en Mina y Cabo Verde, comprando a holandeses. Renunciaron al asiento en 1713, habiendo servido 3.475 piezas. Sin proveedor el Borbón, permitió a los holandeses introducir negros en Indias, a condición de entrar en los puertos con bandera de España o Francia, formando españoles la mitad de la tripulación, condiciones que parecen impuestas, para disimular la incompetencia. Siguió contrato con la compañía inglesa del Mar del Sur. Prometió introducir 44.000 negros en 30 años. Vigente en 1750, aunque incumplido, los ingleses aprovecharon el Tratado del Buen Retiro para romperlo, consiguiendo indemnización de 100.000 libras.
de surtir las Indias de negros, procedentes de las canteras de Guayana, Brasil y Angola. Ayunos los directivos de cuanto tocaba a la trata, la empresa subcontrató el tráfico a portugueses, con éxito más que relativo. En el trono Felipe V, en 1701 firmó asiento con franceses. Obligados a servir 10.000 toneladas de “piezas de Indias” por quinquenio, en 1706, acuciados por la falta de género, pidieron licencia para cargar en Mina y Cabo Verde, comprando a holandeses. Renunciaron al asiento en 1713, habiendo servido 3.475 piezas. Sin proveedor el Borbón, permitió a los holandeses introducir negros en Indias, a condición de entrar en los puertos con bandera de España o Francia, formando españoles la mitad de la tripulación, condiciones que parecen impuestas, para disimular la incompetencia. Siguió contrato con la compañía inglesa del Mar del Sur. Prometió introducir 44.000 negros en 30 años. Vigente en 1750, aunque incumplido, los ingleses aprovecharon el Tratado del Buen Retiro para romperlo, consiguiendo indemnización de 100.000 libras.
En 1760 ejerció de negrero de la Corona, el gaditano Miguel Uriarte. Obligado a desembarcar 15.000 "piezas" en 10 años, la falta de género le puso en apuros. Necesitado de fondos, creó la "Compañía Gaditana de Negros". Lanzadas las acciones al mercado y vendidas, la firma quebró en 1772. En 1778 Carlos III agradeció al rey de Portugal, que permitiese a España abastecerse de negros en su conquista. Y en especial la cesión de las provincias africanas de Annabon y Fernando Poo, cantera alejada pero nutrida. Liberada o "privatizada" la trata, pero complicado el viaje, apenas hubo tratantes voluntarios, salvando a las Indias del estancamiento, por ausencia de mano de obra, la aparición del vapor. Estrenado en Francia en 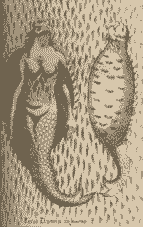 1783, desarrollado en Estados Unidos, simplificó la travesía al África Negra. Subsanado el riesgo de quedar atrapados por las calmas, los tratantes cruzaron el mar por el camino más corto, metiéndose en el Golfo de Guinea, seguros de salir a voluntad. En 1785 dos armadores de Liverpool, firmaron importación de 6.000 negros, a repartir entre La Habana y Caracas. En 1789, otros estadounidenses prometieron abastecer las Indias, con negros procedentes de África. Se calcula que entre 1790 y 1820, fueron introducidos por Cuba, unos 369.000 negros. Próspero el negocio, lo entorpeció el abolicionismo, surgido por entonces. En 1833 Inglaterra suprimió la esclavitud. Enarbolando los Derechos Humanos, pero sobre todo combatiendo la competencia de la mano de obra gratuita, la armada inglesa persiguió a los negreros en todos los mares, siguiendo Francia el ejemplo en 1848. Liberados los esclavos en el norte de Estados Unidos, en 1865 Lincoln y la Guerra de Secesión, acabaron con la esclavitud en el país, cuando se cifraban en 6.000.000, los negros introducidos, desde que se inició la importación. En España y sus colonias, la trata continuó siendo legal hasta 1872.
1783, desarrollado en Estados Unidos, simplificó la travesía al África Negra. Subsanado el riesgo de quedar atrapados por las calmas, los tratantes cruzaron el mar por el camino más corto, metiéndose en el Golfo de Guinea, seguros de salir a voluntad. En 1785 dos armadores de Liverpool, firmaron importación de 6.000 negros, a repartir entre La Habana y Caracas. En 1789, otros estadounidenses prometieron abastecer las Indias, con negros procedentes de África. Se calcula que entre 1790 y 1820, fueron introducidos por Cuba, unos 369.000 negros. Próspero el negocio, lo entorpeció el abolicionismo, surgido por entonces. En 1833 Inglaterra suprimió la esclavitud. Enarbolando los Derechos Humanos, pero sobre todo combatiendo la competencia de la mano de obra gratuita, la armada inglesa persiguió a los negreros en todos los mares, siguiendo Francia el ejemplo en 1848. Liberados los esclavos en el norte de Estados Unidos, en 1865 Lincoln y la Guerra de Secesión, acabaron con la esclavitud en el país, cuando se cifraban en 6.000.000, los negros introducidos, desde que se inició la importación. En España y sus colonias, la trata continuó siendo legal hasta 1872.
Leyenda del siglo XVI, recogida por Benzoni, revela que en Indias se conocían el origen americano, de los negros esclavos. Cobriza la población del istmo en las tierras altas, la negritud de los ribereños del Caribe, se achacaba a cargamento, procedente de Brasil. Alzándose los negros en la mar, se hicieron con el barco. Descubierta costa vacía y hospitalaria, se instalaron, renunciando a regresar al país de origen. Prueba la abundancia de negros en Venezuela y lo desconsiderado de la saca, que fuese país exportador en los principio de la "conquista", cambiándose en importador a finales del siglo XVI. Fenómeno similar se produjo en Brasil. Albergue de funcionarios y mercaderes, las factorías portuguesas se abastecían de los productos, aportados por vasallos del Xarife, siendo irrelevante la demanda de mano de obra, pues incluso los bienes de consumo diario, procedían del exterior. Los pocos portugueses que se dedicaban a producir azúcar y especies, residían en territorio del Xarife, integrados en la población autóctona. Los primeros plantadores, que se mantuvieron a obediencia de Portugal, surgieron en tiempo de Juan III, eclosionado en 1580, tras la anexión del reino a Castilla, incitados, probablemente, por la política de Felipe II. Ampliadas las plantaciones a lo largo de la costa, no tardaron en acabar con los negros de las inmediaciones. Animados por la demanda, los "bandeirantes", buscadores de oro, cambiaron de profesión en torno a 1591, dedicándose a capturar negros, en banda de 200 leguas al interior. Agotada la cantera, en el segundo cuarto del XVII penetraban 500 leguas en la selva, en busca de género.
Reinando D. Sebastián, se detectaron asentamientos de ingleses en las Guayanas, Paranaiba y Cananea, pero sería en el siglo XVII, cuando eclosionaron los enclaves de europeos, extendiéndose a lo largo de la costa brasileña. En 1600 los holandeses controlaban los Ríos de Guinea, Sierra Leona, Santo Tomé y Mina. Instalada Francia en la desembocadura del Marañón, en 1612 fundó el centro azucarero de San Luis. Expulsados los holandeses de Bahía, quedaron en Pernambuco, Recife y Olinde. Productores de azúcar en 1641, al ser negros los que trabajaban en cañaverales e ingenios, la historia achaca la conquista de Angola por Mauricio de Nassau, al año siguiente, al deseo de cambiar la mano de obra india, por esclavos de color, sin reparar que los tenía a la mano, en los depósitos del Orinoco. Adelantándose a su tiempo, en 1674 Pedro IV de Portugal, abolió la esclavitud en Brasil. Privados los colonos de la cantera autóctona, se abastecieron en los depósitos holandeses de Guinea. Al ser prohibida la importación de esclavos por real orden, los azucareros recurrieron a mano de obra asalariada. Elevados los costos, el azúcar brasileño fue expulsado del mercado, por no poder competir. En 1701 se salvó la situación, autorizando importación de 200 negros al año, por Río de Janeiro, observando los plantadores que los negros de Guinea, se aclimataban mejor que los de Angola. El Tratado de Utrecht, firmado en 1713, llevó la frontera de Brasil al Río Oyapock, incorporando el país la provincia de Marañón. Queriendo rentabilizar los diamantes de Serra do Frío, en 1726 se importaron negros, repartiendo 600 a cada minero. Emancipados los esclavos de la costa norte en 1755, se calcula que durante el periodo de las importaciones, fueron introducidos 100.000 esclavos. Al continuar la trata en las provincias del sur, misioneros jesuitas, instalados en la desembocadura del Amazonas, tierra irredenta por tradición, se quejaron porque habiendo conseguido catecúmenos, contra promesa de seguridad, los negreros saltaban en la misión, habiendo dado lugar a que los nuevos cristianos huyesen al interior, abandonando el Evangelio para conservar la libertad. Calculan las fuentes que entre 1756 y 1778, los azucareros de Brasil introdujeron unos 25.500 negros.
El supuesto de que no había negros en América, se apoya en la prueba de la ausencia. Y ésta en el testimonio de los “conquistadores”. Pero el hecho es que no faltan negros en los textos. En su primer viaje Colón contrató en La Gomera, como criado personal, al negro Juan Portugués. Las alusiones de los testigos del pleito de Diego Colón, a pueblos "diferentes", son constantes, puntualizando Baltasar Calvo, viajero en el cuarto viaje, que "iban a descubrir provincias de indios", por ser Yucatán o Maya “la primera tierra de indios, que está en la Tierra Firme". Por la parte de Veragua, los naturales que abordaban las carabelas de Colón con sus canoas, deseando cambiar oro por "camisas y bonetes", "eran de color rojos y blancos, más que negros", lo cual implica que no faltaban morenos en el continente. En 1513, atravesando el istmo para encontrar un Pacífico, al que Colón no pudo llegar, por no encontrar el paso que buscaba, Núñez de Balboa descubrió dos esclavos negros en séquito de cacique. Quiso saber su origen, enterándose de que procedían de lugar que estaba a dos jornadas, donde todos eran de color. La anomalía se atribuyó a barco de piratas, que arrastrado por la tormenta varó en la costa, quedando los negros en tierra, por no saber regresar. Acertando sin querer en el topónimo, la historia sitúa en Etiopía, el lugar de procedencia de los negros, errando al situarla al otro lado del mar.
No sorprendió a Vázquez, el cronista de Aguirre en el descenso del Amazonas, ser recibido en el primer poblado de Brasil, por población mixta. Habiendo sacado los naturales vino de palma, "españoles y negros e indios del campo, se lo bebieron en pocos días". Los rasgos negroides, que  encontramos en el arte precolombino, no son producto de la imaginación, si no reflejo de la realidad. Para concluir que la población negra americana, disminuyó en tiempos de la conquista, en lugar de crecer, es innecesario realizar complicados cálculos, estableciendo el número de negros a introducir, para procrear la población actual, con
encontramos en el arte precolombino, no son producto de la imaginación, si no reflejo de la realidad. Para concluir que la población negra americana, disminuyó en tiempos de la conquista, en lugar de crecer, es innecesario realizar complicados cálculos, estableciendo el número de negros a introducir, para procrear la población actual, con  ascendencia de color, ni averiguar si hubo o no barcos suficientes para su transporte. Las quejas de Castellanos ante la escasez de negros; la penetración progresiva de los "bandeirantes" en el interior de Brasil; el hecho de que no hubiese asentista, que lograse servir el número de negros acordado, indican que la abundancia de los primeros tiempos, se había perdido. Al supuesto hemos de añadir la proporción de negros reflejada en cifras, a partir del siglo XVI. Introducidos los primero 4.000 en 1504, seguidos de 10.000 en 1517, de los años de trata incontrolada que siguieron, apenas quedan cifras. En vigor los "asientos de negros" desde 1595, de haber sido servidos efectivamente 3.500 negros por año, podríamos cifrar los negros desembarcados en 2.000.000. Aún suponiendo que los tratantes independientes, importasen otros tantos, no es probable que la cifra total, alcanzase los 5.000.000, de 1493 a finales del siglo XVIII. Explícitos los cronistas, sabemos que en la primera mitad del siglo XVI, Cuba y San Juan eran de mayoría blanca, contando la primera con modesto 6% de indios, ausentes de las restantes islas, frente a un 30% de negros. El 25% de la población de Puerto Rico era negra y el 75% blanca, siendo la proporción inversa en la Española de Santo Domingo, al representar los negros entre el 75% y el 85%.
ascendencia de color, ni averiguar si hubo o no barcos suficientes para su transporte. Las quejas de Castellanos ante la escasez de negros; la penetración progresiva de los "bandeirantes" en el interior de Brasil; el hecho de que no hubiese asentista, que lograse servir el número de negros acordado, indican que la abundancia de los primeros tiempos, se había perdido. Al supuesto hemos de añadir la proporción de negros reflejada en cifras, a partir del siglo XVI. Introducidos los primero 4.000 en 1504, seguidos de 10.000 en 1517, de los años de trata incontrolada que siguieron, apenas quedan cifras. En vigor los "asientos de negros" desde 1595, de haber sido servidos efectivamente 3.500 negros por año, podríamos cifrar los negros desembarcados en 2.000.000. Aún suponiendo que los tratantes independientes, importasen otros tantos, no es probable que la cifra total, alcanzase los 5.000.000, de 1493 a finales del siglo XVIII. Explícitos los cronistas, sabemos que en la primera mitad del siglo XVI, Cuba y San Juan eran de mayoría blanca, contando la primera con modesto 6% de indios, ausentes de las restantes islas, frente a un 30% de negros. El 25% de la población de Puerto Rico era negra y el 75% blanca, siendo la proporción inversa en la Española de Santo Domingo, al representar los negros entre el 75% y el 85%.
En 1581, recién anexionada la corona de Portugal a Castilla, Gaspar Núñez, gobernador del Nuevo Reino, pidió 2.000 negros para “beneficiar” las minas de Trinidad de los Muzos y Palma, por haber agotado la población, susceptible de ser gravada con la "mita" o "encomendada". En 1650, reglamentada la importación, los negros representaban, incluido el istmo, modesto 8’5, reducido al 5'4%, en 1789. Mayoría los blancos y mestizos, el color “loro” del indio puro, lo conservaba un 16'5%. Minuciosos los propietarios de minas, contaron los mitayos: quedaban 8.621. En Venezuela sucedió lo contrario. El 8% de negros estimado en 1650, dobló en 1789, rebasando el 16%. En el siglo XVIII, la población negra de Montevideo representaba el 20%. En el Plata, provincia importadora, quedaba en un 10%. Regular la introducción de esclavos en una Nueva Castilla, formada por Ecuador, Perú y Chile, se calculaba un 10 % de individuos de color, los más concentrados al norte, donde los hay autóctonos. Importador México desde los principios de la conquista, en 1700 la población negra se reducía, a modesto 1’3 %. No eran las Antillas Menores centro de minas ni plantaciones, que necesitasen mano de obra. Innecesarios los negros, en el siglo XVII, la población morena oscilaba entre el 90% y el 100%, rebasando el 90% las Guayanas, con excepción de Cayena, capital de la francesa, centro de plantadores, que en 1677 contaba con un 77% de individuos de color. En Jamaica, exportadora de guindilla o manegueta, depósito de negros de Inglaterra, el porcentaje de población negra, representaba un 56%. Confundidos en Brasil negros y mulatos, bajo el denominador común de "pardos", eran mayoría en Manaus, Belén y Recife, contando San Luís, mediado el siglo XX, con un 50% de población negra. Conocida Bahía por la "Roma de los Negros", era amuleto popular la mano de Fátima. Significativa la proporción en Estados Unidos, en 1789 el norte tenía un 4% de negros esclavos, frente al 39'5% del Sur. Apta Georgia para la agricultura, en consecuencia importadora, éstos alcanzaban el 17%. Pero Florida, tierra caliente, pantanosa y hostil, contaba en 1800, con un 55% de población negra.
Absurdo servir esclavos donde no había blancos para explotarlos, estas cifras, oficialmente admitidas, prueban porcentaje de población de color, inferior en los virreinatos, donde la importación fue constante, al que se observa en las Antillas menores y las Guayanas, donde no había más blancos que un puñado de bucaneros proscritos o granjeros de costa, caso de la Guayana francesa, en la que no pudieron penetrar los franceses, hasta bien entrado el siglo XIX. El argumento de que en estos territorios se multiplicó la población de color, por ser refugio de esclavos huidos, sólo puede esgrimirlo quien desconoce las circunstancias, que refleja la historia documentada. A más de no ser fácil escapar, era más fácil emboscarse en el interior, que procurase embarcación, para alcanzar una isla, siendo nula la posibilidad de ser aceptado en navío de blancos, porque además de ser estrecha la vigilancia, no podías recibir pasajero, ni aun español, sin pasaporte expedido por el gobernador o el virrey, además de no tocar las flotas de regreso en las islas.
Servidos los datos, que cada quién saque sus propias conclusiones.
| Arriba | Siguiente |