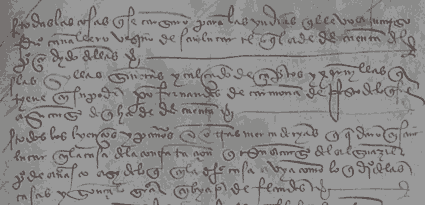Las Revelaciones de la Fauna y la Flora
Mármol de Carvajal, cautivo en tierra de moros, ganó el favor de Mahamete de Marruecos, acompañándole a la conquista de Guinea, en calidad de favorito. Rescatado y restituido a la patria, sería fruto del viaje obra voluminosa, publicada en 1572, al amparo de Felipe II. Buen conocedor del África americana, el narrador adapta la información adquirida, al imperativo de documentar el mito del "descubrimiento", mudando lo que vio en el Poniente Atlántico a un Levante, que al ser para él desconocido, dio lugar a contradicciones, reveladores por flagrantes.
El cauce de los grande ríos africanos, que desembocan en el Atlántico, es navegable, pero fuertes desniveles orográficos, impiden remontarlos desde el mar, al formar cataratas próximas a la desembocadura. Al ignurarlos el autor, extrapoló la orografía americana a la africana. En circunvalación ideal del continente, iniciada en el Nilo, nombra uno tras otro los ríos, cuyas barras pasaban los portugueses, en busca de oro, negros y especies. Midiendo por leguas, de las que entraban 17'5 en grado, menciona 7 ríos, nevegados 300 leguas o más, cuyos afluentes eran navegables. Delta con dos bocas o canales, responde probablemente al Orinoco. Determinante el dato, confirma que podemos situar los topónimos donde mejor nos parece, pero no mudar orografía, climas y paisajes. Tampoco botánica y zoología, al menos en medio natural, pues con ayuda de la técnica, hoy es posible cultivar cualquier cosa en cualquier parte.
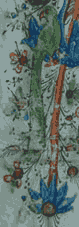 |
1468 |
Apegados los historiadores a las creaciones del gremio, en especial a las inspiradas desde el poder, son muchos los hechos, que aparecen enmarcados en entorno imposible. Nicolo y Antonio Zenó viajaron a una Vinlandia en decadencia, en torno a 1395. Del periplo destaca convento dominico, habitado por frailes procedentes de Noruega, Suecia e Irlanda, custodios de biblioteca de "libros latinos", recopilados por saga de obispos, iniciada en tiempos de Erik el Rojo. Tropical la vegetación del entorno, los técnicos de la historia lo sitúan en Groenlandia, por haber decretado que los vikingos no bajaron al sur. Subsanan el problema dotando al cenobio de microclima tropical, efecto de volcán próximo. Prestándole cualidades de estufa, justifican anómalas plataneras y otros frutos, imposibles en el Ártico. La Saga de Erik el Rojo ubica la sede episcopal en Galdar, ciudad documentada en la Gran Canaria, en 1490. Encontrado el dato, hubiese sido razonable revisar el paradigma, tratando de averiguar dónde llegaron exactamente los vikingos. Pero no queriendo poner en entredicho la palabra de pontífices y reyes, se trasladó fauna, flora y entorno a latitud imposible, transmutando sin sonrojo, los hielos en invernadero natural, como cambia en trópico regado, el sequeral de la costa Atlántica del norte de África, haciendo feraces las arideces de Canarias y el archipiélago de Cabo Verde, islas volcánicas tan escasas de agua, que de no acudir a las desaladoras, sería imposible mantener a la población. No fue en Canarias si no en Santo Domingo, donde dominicos viajeros a Indias, a principios del siglo XVI, conocieron el plátano, el coco y el mango, recibiendo limosna de la riquísima Arana, que aparece como propietaria de 42.000 cabezas de bovino, en 1535.
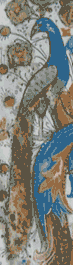 |
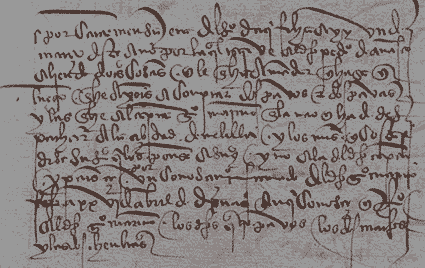 |
1468 |
1503 Se compran en Sanlúcar 2 pavos y 2 pavas de comer |
Se da la India por patria al algodón, pero en Cabo Verde, las matas adquirían categoría de arbusto, criándose el papagayo. Tuvo un ejemplar la condesa de Niebla, fallecida en 1405. Aparece en su inventario, además de almaizares de algodón y esclava canaria cristiana. Juan de Valera, mulato, tratante de esclavos, natural de Cabo Verde, residente en la isla de Santiago, en Rivera Brava, regaló "papagayo pardo" y "esclavillo negro", a su amante Catalina del Puerto, en Puerto de Santa María, antes de 1500. Papagayo con pavo real adjunto, aparece en orla de real albalá, auténtica e intocada, fechada en 1468. En cuanto a los almaizares de algodón, los encontramos en real arancel, repartido en 1491. El velo que tenían por costumbre usar determinados musulmanes, era prenda de uso en casa de los duques de Medina Sidonia. Cubre la cabeza del primero, yacente en San Isidoro del Campo. El tercero, fallecido en 1507, poseía esclavo canario, que los hacía a domicilio. No tendrían importancia en la investigación que nos ocupa, de no haber esgrimido Bartolomé Colón, los almaizares o velos de algodón de colores, que envolvieron las perlas rescatadas por el hermano, como prueba de que Cristóbal estuvo en Paria. Más significativos que el pavo real de la orla de 1468, son las dos pavas y otros tantos pavos comunes, comprados en Sanlúcar en 1503, para llevarlos a Melilla. Mexicano y estadounidense el animalito, debía ser ignorado en Andalucía, porque México no se "descubrió" oficialmente, antes de 1521.
Los fenicios comercializaban añil o índigo, cuyo origen es planta conocida por pastel o glasto. De uso común en la Europa medieval, es considerado originario de la India, como el algodón. Pero el que transportaban barcos documentados, por haber sido robados en la mar, procedía de Guinea o Berbería. En tiempo de la guerra de Guinea, el "pastel" era carga que denunciaba al que frecuentó los "rescates", sin licencia de la Corona. Perdida la guerra, el rey de Portugal recuperó el control de su "conquista", cerrándola al castellano, que no pasasen por la taquilla portuguesa, pagando las debidas licencias y el quinto de la carga. Dedicados los excluidos al corso, porque de algo tenían que vivir, lo practicaron tan cerca de casa, que alejaron a los extranjeros, de los puertos de Castilla, desapareciendo de Sevilla "oro, cera, cobre, añil y cueros", productos que atraían al comercio. Depreciando el almojarifazgo por falta de clientela, mermó la renta, ausentándose los aspirantes al arriendo. Alarmada la Católica, en 1480 quiso enderezar la situación, dando real seguro a los navíos, que trajesen géneros de Guinea, amenazando con pena de muerte, y confiscación de bienes adjunta, al vasallo que intentase robar a extranjero. En 1490, carabela de Charles de Valera, alcaide de Puerto de Santa María por el duque de Medinaceli, dedicada al corso, tomó carabo de moros procedente de Berbería, con carga de caballos, cueros y añil, apareciendo el pastel y añil entre "otras tinturas", en el arancel de 1491. En los siguientes lo encontramos en la rubrica de los productos procedente de Indias, más concretamente de las Canarias, cargándolo la flota de Nueva España. Al encontrarse en Berbería a mejor precio que en puerto de cristianos, los andaluces del siglo XVI viajaban al Safi en busca de pastel, añil, botas de cochinilla, perlas, aljófar, oro hilado, piedras preciosas, ámbar y cera de palo, introduciéndolo por "calas ocultas", de Tarifa y Vejer.
 |
| S. XVI Paños de Indias |
 |
1491 Almaizares, oro, aljófar.. |
 |
S. XVI Almaizares |
 |
 |
 |
1491. S XVI Pastel y añil. De Canarias y Berbería |
 |
S. XVII Lemery. Tratado de química. Índigo. Añil. Pastel |
 |
S. XVI Goma arábiga |
 |
S. XVI Grana y grasa de Berbería |
 |
S. XVI Azúcar de Canaria, Madera, Brasil y Granada |
 |
S. XVI Géneros de Indias: Añil, Azúcar de Canarias |
 |
1489 Alonso de Lugo. Gran Canaria. Deuda en Azúcar |
 |
1506 Esquejes de caña de azúcar de Gran Canaria para Tenerife |
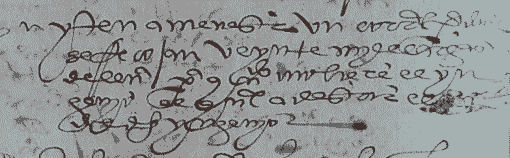 |
1506 20.000 cargas de leña para el ingenio de Tenerife |
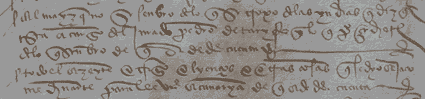 |
1507 "Almaiz" sembrado en Vejer (Cádiz), traído de Indias |
 |
1480 Ochilla de Gran Canaria, Palma y Tenerife |
 |
S. XVI Orchilla de Canaria |
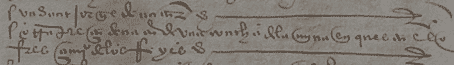 |
1507 Cocha de la Mina |
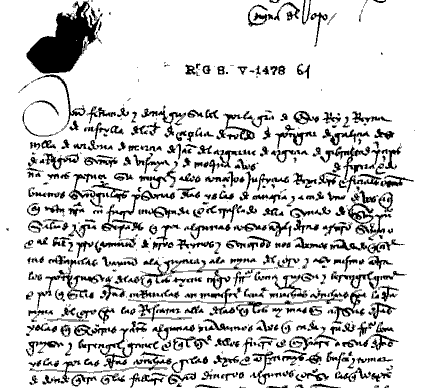 |
1478 Conchas de Canarias para rescatar oro en la Mina |
 |
1490 Múrices de Fuerteventura |
 |
S. XVI Palo de Rosa de Canarias |
 |
S. XVI Cera amarilla de Hamburgo y Berbería |
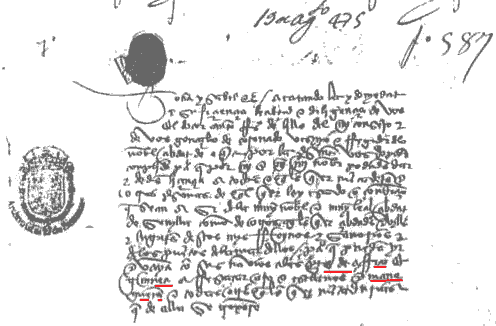 |
1475 "Manegueta" que es pimiento chile |
 |
1506 Ovejas, puerco y camellos de Tenerife |
 |
1478 África, Guinea, la Mina de Oro y "rescates" de manegueta. Dientes elefante |
 |
1513 Poder para cobrar a Rodrigo Bastidas y Caballero lo vendido en Indias |
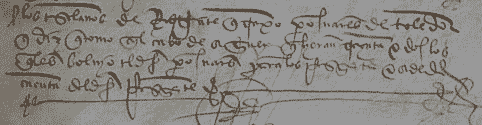 |
1507 Esclavos de rescate, que se llevaron al Cabo de Aguer |
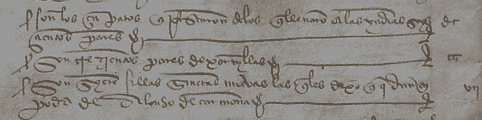 |
|
1507 Lo que llevaron Bastidas y Caballero y quedó en la Contratación |
Bernáldez circunscribe el cultivo del pastel a la isla de Palma. Fernández de Oviedo, que identifica el istmo de Castilla del Oro, con La Española, extiende el cultivo hasta el sur de Nueva España. Estancado por la Corona, al ser liberado en 1572, se multiplicaron plantaciones e ingenios. En 1576, Guatemala produjo 600 arrobas de panes, exportando a principios del siglo XVII, una media de 11.600 arrobas al año, lo que representaba ingreso de medio millón de pesos para la provincia. Al no identificar Berbería con América, la historia registra en el siglo XVIII, hallazgo el pastel "salvaje" en Venezuela, achacando su introducción en las Antillas menores y las Guayanas a ingleses, franceses, holandeses y daneses. Comercializado por la Compañía de las Indias Occidentales, en 1743 se cultivaba en las tierras bajas del Misisipí y Virginia.
Los naturales de Castilla del Oro, llamaban xiliquite al pastel o glasto. Conocido el producto refinado como añil o índigo, el químico francés Nicolás Lemery, que publicó su obra en el siglo XVII, le da por patria las Indias Occidentales, señalando que el mejor procedía de "Gati - malo", es decir, Guatemala. Vegetal de difícil aclimatación, Juan Alonso de Guzmán, duque de Medina Sidonia, dotado de sentido de la iniciativa tan agudo como ruinoso, importó técnico de Portugal, oriundo de Madeira, en la primera mitad del siglo XVI, imaginando poder cultivarlo en Vejer. Rotundo el fracaso pero olvidado, la Sociedad Económica de Amigos del País, repitió el error en el siglo XIX, repartiendo entre propietarios andaluces simiente de pastel, procedente de Guatemala, acompañada de instrucciones, tan puntuales como inútiles. Sembrado en el Coto de Doñana, donde fructificaron fugazmente algunos frutos americanos, como la caña dulce, el glasto volvió a fracasar. En el arancel de 1491, la "goma" o caucho, aparece en la misma rúbrica que el pastel. Producto de Brasil cuya exportación estuvo prohibida, los franceses lograron robar simiente en el siglo XIX. Aclimatado en Indochina, hundió la economía brasileña. Descubierto por entonces en el África Ecuatorial, la explotación a la parte de Gabón, fue tan desconsiderada, que los colonizadores no tardaron en extinguirlo, cuando menos en las zonas accesibles.
La chumbera común, conocida en Andalucía como de vallado, es el hábitat de la cochinilla. De no haber sido dibujada por Fernández de Oviedo, como curiosidad americana, la creeríamos aborigen o cuando mucho, importada del norte africano. Introducida en la costa de Conil y Chiclana no sabemos cuándo, en los libros de cuentas figuran cosechas de grana. Parecía floreciente pero el insecto se esfumó, dejando por recuerdo la chumbera, portadora de fruto, que en Francia se conoce como "higo de Berbería".
Género de Indias la grana, procedía de Nueva España, sin perjuicio de que se encontrase en una Berbería, sin relación con Argelia, colonia, donde la explotaron los franceses del siglo XIX. Un Alonso de Lugo mercader y sanluqueño, sin relación con el conquistador de Canarias, fletó en 1469 la nao portuguesa Santa Clara, cargando mercancías de diferentes propietarios, con destino a Londres. Obligado el barco a meterse en Ceuta por los vientos, fue abordado y robado por carabela de Fernán Darías Saavedra, alcaide de Tarifa, pleiteando contra Lugo vecino de Baeza, propietario de 4 balas de grana en grano y 17 arrobas en polvo, que llevó a bordo, considerando de justicia que le fuese devuelto el grano o su valor.
Ignorando que el origen oficial de la caña dulce se ubica en la India, Bernáldez observó que nacía espontáneamente en la isla de Palma, ratificando Antonio de Ulúa, científico del siglo XVIII, al escribir que la planta era espontánea de Brasil. Los primero españoles que estuvieron en isla de Santa Catalina, sin duda la del Caribe, comprobaron que la caña se daba “muy bien”, sin necesidad de plantarla, notando que en la misma isla había gallinas, iguales a las de España. En el siglo XIII, entraba azúcar en los puertos de Barcelona y Valencia, concluyendo ciertos historiadores, que los musulmanes la cosechaban en la Albufera valenciana y el Turia, a más de estar generalmente admitido, que se cultivaba en Granada. No es posible negar que así fuese, pues según Alonso de Palencia, los musulmanes españoles tuvieron maíz o panizo, cultivo que parecen haber abandonado los moriscos, sometidos a los cristianos. En todo caso la caña dulce debió extinguirse, pues a 10 de julio de 1493, los Reyes Católicos dieron carta de naturaleza a los hermanos Agostín y Martín Centurión, genoveses, porque ofrecieron plantar caña y hacer azúcar en Málaga, Granada y Almuñecar, a más de introducir ciertas "labores" de paño, sedas y lanas.
Centros azucareros Madeira, la isla de San Miguel, Arguim, Santo Tomé, Mogador y Gran Canaria, el azúcar aparece en el arancel de 1491 y siguientes. A principios del siglo XVI, se consideraba género de Granada, Madeira, Canarias y Brasil. De Indias en los siglos siguientes, procedía de Canarias y Berbería, sin que aparezca el de Antillas. La ausencia de la documentación, no es óbice para que la historia oficial, explique con reiteración la introducción de la caña en estas islas. Variadas las versiones, la más extendida supone los primeros esquejes procedentes de Granada. Llevados por Colón en 1493, vecinos de Concepción de la Vega los plantaron en La Española, haciendo el primer trapiche el alcalde Pedro Atienza, en 1506. Una segunda versión atribuye la importación de la caña a los 4.000 negros de Guinea, especialistas en cañaverales e ingenios, importado por Pedrarias, adjudicando Benzoni la novedad a genoveses, que tuvieron durante mucho tiempo, el control del azúcar canario. Fernández de Oviedo cuenta que Gonzalo de Velosa, con la colaboración de canarios, puso el primer cañaveral de La Española, instalando trapiche de caballos en Nigua. Otros atribuyen la plantación primigenia a Tomás Castelló. Y la construcción del primer ingenio al catalán Miguel Ballester, con ayuda de operarios canarios y portugueses. En 1548, de los 60 ingenios que había en las islas, 35 estaban en Santo Domingo
Asombrosamente precisa la historia oficial, ubica la introducción de la caña dulce en Gran Canaria, el año 1494. Pero Alonso Fernández de Lugo, "conquistador" con Pedro de Vera, en 1480, beneficiario del repartimiento que siguió, tenía cañaverales e ingenio, en 1489, siendo requerido ante los tribunales por el jurado Pedro Fernández, por deuda de 2.500 fanegas de azúcar. Mal debían ir las finanzas de Lugo, pues el mismo año carpintero de Gran Canaria, le reclamó 20.000 maravedís por dos negros y cuatro bueyes, que compró sin pagarlos, ganado mayor supuestamente ausente de la isla. Entre los bienes de los duques de Medina Sidonia, a principios del siglo XVI, figuran tributos en azúcar, cañaverales e ingenios, en Gran Canaria y Tenerife, figurando como socio Mateo Viña, genovés y regidor de Tenerife. Juan de Guzmán dio en arriendo y a censo cañaverales en el Río Grande del Taoro, antes de que Alonso de Lugo le pagase deuda contraída, a causa de la conquista de Tenerife, con diferentes partidas de canarios esclavos y hacienda, entre los ríos Abades y Abona. En 1506 quiso el Duque explotarla, construyendo ingenio y poniendo cañaveral en Montana Gorda, franja de tierra de calidad superior, de más de una legua. Obligado regar en verano, tiempo de seca, proyectó juntar el agua de los dos ríos, que flanqueaban la propiedad depósito, situada en lo más alto, para ser distribuida en el llano, por acequias forradas de madera de teca y calafateadas. En la mayor se harían dos molinos, con otras tantas piedras, para proveer de harina a la haciencoa y los pobladores, que habrían de explotar la tierra a censo. Pagado el tributo en especies, sería embarcado en puerto fluvial, crecano a propiedad, dotada de arboleda suficiente, para proveer 20.000 cargas de leña al año, necesarias para elaborar el azúcar. Escasa la caña en la "isla", los plantones se trajeron de Gran Canaria. En el sur de la Tenerife actual, se encuentra la región de Abona. De suelo volcánico, no hay ríos ni fuentes, ni huella de que los hubiese en otro tiempo. Los ríos Abona y Abades, perfectamente reales, estuvieron en otra parte, que también se llamó Tenerife.
En el siglo XVII, holandeses, ingleses, franceses y daneses, se asentaron en el levante americano, las Antillas menores y el istmo. En 1628 "introdujeron" la explotación de la caña en Barbados y Jamaica, con esquejes traídos de Pernambuco. Poco más tarde se cultivó al sur de las Indias Inglesas, hoy Estados Unidos. Propietaria Francia de Guadalupe y Martinica, apostó por la calidad. No faltaba azúcar de la Indias españolas, en el siglo XVIII, pero por el puerto de Bonanza entraba de las islas francesas, por ser considerada superior a la de producción española.
El origen americano del maíz o “panizo”, no se pone en duda. Pero el hecho que se cultivaba en la Granada musulmana. Enrique IV, inventor de la Reconquista y de la Castilla unitaria, se propuso borrar de la península el reino musulmán. Planificada guerra prolongada, en 1456 ordenó dos entradas al año. Según el cronista Palencia, en primavera para quemar las “mieses” de trigo, cebada y centeno; en otoño para hacer lo mismo, con las cosechas de “mijo y maíz" o "panizo". No habiendo un tercer cereal, que se coseche en esta estación, sería interesante averiguar por qué "se trajo de Indias” el maíz, que aparece entre los bienes de Juan de Guzmán en 1507, sembrado y almacenado en Vejer. Según el Dikr, se cultivaba en Nayran, ciudad del Yemen, siendo evidente que de no conocerlo, Erik el Rojo, colonizador de Vinlandia, no hubiese comparado el ruido de los remos, chocando con el agua, con el entrechocar de los granos de maíz.
La orchilla es liquen tintorero, utilizado como sucedáneo de la púrpura. Aún cotizada en el siglo XVIII, el P. Sarmiento se felicitó, al descubrirlo en acantilados de Pontevedra, aún siendo de explotación imposible, por escaso. La presencia es lógica, siendo Bayona el puerto natural de arribada de Indias. Los Peraza, propietarios de las Canarias menores, cosechaban más de ochocientos cahíces de orchilla. En 1477 lo compraba el genovés Riberol por asiento, a 10 doblas cahíz, puesto en las islas. Monopolizada la producción de las islas mayores por Juan de Lugo, mercader sevillano, al no querer perderla halagó a los reyes en 1480, aportando importantes préstamos para la conquista de Canarias. Terminada, los Católicos no le tuvieron en cuenta, concediendo el monopolio de la orchilla de Gran Canaria, Tenerife y Palma, al comendador Gutierre de Cárdenas. Complicada la recogida y conservación del género, Cárdenas hubo de recurrir a Juan de Lugo. Precavido, se hizo extender provisión a su nombre, otorgándole la exclusiva de la recogida y exportación de orchilla. En 1494 Cárdenas denunció a mercaderes, con factor en las islas, que compraban y exportaban la orchilla, sin respetar su privilegio. Estancada la de Cabo Verde por Alfonso V, a la muerte de Cárdenas, los Católicos incorporaron la orchilla de las Canarias a la corona. En 1503, creada la Casa de la Contratación, la explotación de la orchilla de las Canarias, las "partes" de África próximas, Tagaoz, Cabo de Aguer y la Mar Pequeña, quedó a cargo de sus oficiales. Responsabilidad de la Casa cuanto tocaba al continente americano, de proceder la orchilla de otra parte, hubiese quedado al cuidado de diferente organismo.
Según Fernández de Oviedo, se cogía en México, Tierra Firme, la Isla de la Orchilla y "asilvestrada" en campos de Venezuela. No exenta de riesgos la recolección, pues se encontraba en los acantilados, el "cogedor" trabajaba metido en un gran cesto, pendiente de maromas. En los aranceles del siglo XVI al XVIII, la orchilla aparece como género de Indias, exclusivo de las Canarias.
Se encuentran caracoles de la familia de los múrices, en las costas de la Provenza francesa, Inglaterra y otros mares. Pero su "púrpura", escasa y de mala calidad, no sirve para teñir. Las “conchas” o caracoles de la púrpura, utilizadas desde la antigüedad, se encuentran en el Caribe, el sur del Golfo de México y el Pacífico centroamericano. En el siglo XVIII Antonio de Ulloa, observó cómo los indios de Nicoya y Guatemala, teñían hilos de algodón, con el "jugo" que destilaban los caracoles de la púrpura. Habla Pulgar de las "conchas de la mar muy grandes", que se cogían en las Canarias, para cambiarlas por oro en la Mina. En 1478, la armada de Juan de Rejón, formada para conquistar por segunda vez Gran Canaria, zarpó con la flota, que había de pelear en Guinea. Prevista la carga de retorno, los justicias de Canarias habrían de recoger cuantas conchas pudiesen, entregándolas a los oficiales de la corona, para trocarlas por oro en la Mina. En 1490 Inés de Peraza arrendaba la cogida y pesca de múrices, en Fuerteventura, cotizándose la unidad en la isla, a 15 ducados. En 1497, año en que entró en vigor el Tratado de Tordesillas, los Católicos incorporaron los múrices a la corona, quedando obligados los pescadores, a entregar las conchas a los “justicias”, a cambio de precio "justo", fijado por el comprador.
Después de la muerte del príncipe D. Juan, se alteró el destino de las conchas, al hacer recaer la sucesión de las coronas de Castilla y Aragón en la Infanta Isabel, casada con Manuel I de Portugal. Embarazada, la Reina creyó cumplido el sueño de la unidad peninsular y americana. A 22 de enero de 1498, Antonio de Peñalosa fue nombrado "cogedor" de las conchas. Dotado de hombres y bestias, habría de acopiarlas, registrando la cosecha por unidad, ante escribano, en presencia del gobernador o su representante, para enviarlas al rey de Portugal, comprador de la totalidad, por necesitarlas para "rescatar" oro en su Mina. Muerta la infanta, seguida del hijo, la alteración política se reflejó en los múrices. Quedaron "estancados" para la corona castellana. El 15 de junio de 1501, el veedor Antonio de Torres, a cuyo cargo estaban los rescates en Berbería y la Mar Pequeña, fue nombrado "cogedor" de las conchas, en las tres Canarias mayores. Poco despué, victoria de Alonso de Lugo en Saca, abrió a Castilla la isla portuguesa de San Miguel, que se extendía de Panamá a Honduras, sede de importante Mina, emprendiendo Colón el cuarto descubrimiento, que habría de permitir reemplazar el trueque por el despojo. Devaluados los múrices, Torres fue privado de personal. Para cumplir el mandato, hubo de asociar a la corona, con el genovés Mateo Viña, regidor de Tenerife, plantador de caña y tratante de esclavos, que a cambio de la mitad de la cosecha, deducidos los gastos, tomó a su cargo la recogida de las "conchas".
Sin interés para los castellanos, Fernández de Oviedo menciona los múrices, a título de curiosidad: "los reyes antiguos" usaban las “ostras”, "para teñir sus vestiduras de púrpura". En su tiempo seguía comprándolas el rey de Portugal, para trocarlas por oro en la Mina, pero a precio módico. Se cogían en la costa de Castilla del Oro, hasta Villa Rica, en el sur de Méjico y a la parte del Pacífico, desde el Golfo de San Miguel o Panamá, hasta Nicoya, siendo particularmente abundantes en el de Ortiña o Nicaragua. Pulgar silencia la utilidad de las conchas de Canarias, achacando el precio que alcanzaban en la Mina, a la creencia de que protegían del rayo.
El “palo de rosa” también procedente de Indias, aparece en los aranceles como exclusivo de Canarias. Apreciado en marquetería, debe su nombre al olor y color de la madera. Se produce en Brasil y el sur de Méjico, pero sobre todo en Belice, habiendo sido exportación principal de la colonia inglesa, en la primera mitad del siglo XX.
 La cera de "Berbería" o de "palo", de color amarillo, más barata que la blanca y de uso múltiple, únicamente se encontraba en el puerto de Safi. En 1602, el Xarife pidió licencia para mandar criados a Lisboa, en busca de pedrería, e introducir en España de 800 a 1.000 quintales de cera, para amortizar viaje y adquisiciones, con el producto de su venta. Produce esta cera palmera, que se cría al norte de Brasil. En el siglo XVIII Antonio de Ulloa, miembro de la expedición de Jorge Juan, la encontró en las fuentes del Amazonas. Conocida la palmera como "Palma de Guinea", al abundar en Brasil, estando ausente de la Guinea africana, el apellido creó dificultades a los historiadores. Buscando explicación, la encontraron alambicada, recogiéndola Verissimo Serrâo. Encontrada por los descubridores de África, conquistadores hacendosos, la introdujeron en las Indias de Portugal. Extendiéndose prodigiosamente, desapareció de su patria de origen, sin explicación posible. De difícil digestión el supuesto, al ser utilizada la cera de esta palma en la industria actual, el problema se subsanó cambiando el apellido por Carnauba, nombre del puerto donde embarcaba la cera de "palo".
La cera de "Berbería" o de "palo", de color amarillo, más barata que la blanca y de uso múltiple, únicamente se encontraba en el puerto de Safi. En 1602, el Xarife pidió licencia para mandar criados a Lisboa, en busca de pedrería, e introducir en España de 800 a 1.000 quintales de cera, para amortizar viaje y adquisiciones, con el producto de su venta. Produce esta cera palmera, que se cría al norte de Brasil. En el siglo XVIII Antonio de Ulloa, miembro de la expedición de Jorge Juan, la encontró en las fuentes del Amazonas. Conocida la palmera como "Palma de Guinea", al abundar en Brasil, estando ausente de la Guinea africana, el apellido creó dificultades a los historiadores. Buscando explicación, la encontraron alambicada, recogiéndola Verissimo Serrâo. Encontrada por los descubridores de África, conquistadores hacendosos, la introdujeron en las Indias de Portugal. Extendiéndose prodigiosamente, desapareció de su patria de origen, sin explicación posible. De difícil digestión el supuesto, al ser utilizada la cera de esta palma en la industria actual, el problema se subsanó cambiando el apellido por Carnauba, nombre del puerto donde embarcaba la cera de "palo".
El "pimiento de Indias", también conocido por "pimienta" o guindilla, en tiempo de los Reyes Católicos se llamó "manegueta" como en Portugal y por deformación "malagueta". Indiscutido hasta la fecha su origen americano, sorprende que nadie haya reparado en que aparece en documentos, anteriores al "descubrimiento". En agosto 1475, Isabel mandó armada a las "partes de África y Guinea", para hacer la guerra a los portugueses. De retorno habrían de traer"oro, esclavos y manigueta", petición imposible de no conocerla. Prueba de que los españoles eran aficionados a la guindilla, que se mencione la "menegueta" o "manigueta", en las licencias expedidas para "rescatar" en Guinea y la Mina de Oro. Que Fernández de Oviedo dibuje la planta del pimiento, entre las de Indias, indica que al menos en la España en que vivió, era desconocida. Llamado "aji" por los americanos, se consumían profusamente en las "islas" y Tierra Firme. Rojos y verdes, los pimientos, en función al momento en que se cogen, explica el cronista que tenía forma de "vaina" o eran redondos "como guindas". Los grandes se podían comer crudos, por ser dulces, pero no los pequeños, pues la "pimienta de Indias" "quema mucho".
Es probable que otras especies vegetales americanas, fuesen conocidas en Europa antes del "descubrimiento", como lo fueron algunas animales, destacando el "gato cerval". Americano según Fernández de Oviedo, en el arancel de 1491, entre las pieles de "salvajina", aparecen las de "gato cerval". Lo era probablemente el de algalia, conocido como "gato de Berbería”. Almizclero, se importaba con regularidad. Introducidos en los pinares de Sanlúcar y el Coto de Doñana, se aclimataron, siendo quizá ascendiente del "gato clavo", inventariado en el siglo XVIII, según dicen desaparecido. No lo menciona Oviedo, que atribuye el almizcle a "zorrilla".
Si en lo que se refiere a los vegetales, salvo en el caso de la caña, no se niega presencia precolombina en América, aunque se les preste diferente origen, como en el caso del algodón y el pastel, en lo que toca a los animales, en especial domésticos, es frecuente que se atribuya su introducción a los españoles, negando la presencia de los desaparecidos. No sabríamos que hubo canguros en América, de no dibujarlo Fernández de Oviedo, pese a que la descripción del gato “chucha”, sólo puede referirse a un marsupial. De pelo negro, manos y patas rubias, con bolsa en el vientre, albergue de las crías, desapareció víctima de una carne sabrosa. Afirman muchos que no había perros en Indias, pero el cronista nos dice que estaban representadas diferentes especies caninas, además del lobo y la hiena. Generalmente salvajes, en Castilla del Oro era doméstico el "gozque", incapaz de ladrar. Los indios lo cebaban, para convertirlo en cecina.
Mencionado el camello, probablemente dromedario, por cronistas que los vieron en las costas del Istmo y Tierra Firme, donde eran utilizados como animal de trabajo, se niega su presencia, aventurando que los españoles daban este nombre o el de oveja a la llama, sin reparar que oriunda de las alturas de los Andes y peluda, difícilmente hubiese podido sobrevivir en tierras calientes. Diezmados los camellos pero no exterminados, los actuales son considerados de importación, como los negros, quizá por aparecer repetidamente en la Crónica de Guinea, escrita en el siglo XV por Zubara. Encontramos el camello, entre otros escritos, en el relato de Alfonso Gonçalves. Estando en las inmediaciones de la Punta de la Galera escapó a toda vela, por no enfrentarse a tropa de azenegues alárabes de a pie, encabezados por jeques, que montaban caballos y camellos, blanco uno de los últimos. Marginal durante mucho tiempo la arqueología, en continente que se considera "nuevo", correspondió a los geólogos el hallazgo de depósitos óseos, en los que se encontraron restos de camélidos, mamuts y caballos, denunciando puntas "clovis", la intervención del hombre en su muerte.
El "ñú" es el avestruz americana. Aficionado Felipe II a coleccionar animales exóticos, embajadores y agentes en la corte del rey de Marruecos, le hicieron llegar diferentes partidas de camellos, carneros de Guinea y avestruces, desde Berbería. Embarcadas en el puerto de Santa Cruz, enlazaban en el de Azamor, con los puertos de Tetuán y Tánger. En el globo de Cornelli, destinado a Luis XIV, aparecen cazadores de  avestruces en el Amazonia. Conservados en Argentina, la ciencia justifica su presencia, esgrimiendo argumento contundente, que no admite al referirse al hombre ni a otras especies: alojados los antepasados del "ñu" en la Pangea, no desertaron de la parcela americana, antes de producirse la escisión. Viajando con la tierra, al parar en clima similar, evolucionaron en la misma dirección que sus parientes africanos, siendo el avestruz australiano, el más fiel a las formas de origen.
avestruces en el Amazonia. Conservados en Argentina, la ciencia justifica su presencia, esgrimiendo argumento contundente, que no admite al referirse al hombre ni a otras especies: alojados los antepasados del "ñu" en la Pangea, no desertaron de la parcela americana, antes de producirse la escisión. Viajando con la tierra, al parar en clima similar, evolucionaron en la misma dirección que sus parientes africanos, siendo el avestruz australiano, el más fiel a las formas de origen.
Víctima de las cualidades milagreras, de carácter afrodisíaco, que se atribuyeron a su cuerno, los portugueses de la Crónica de Guinea, debieron cazar los últimos rinocerontes de los ríos, siendo contados los que debieron sobrevivir en 1470, año en que Alfonso V, al confirmar Sixto IV el monopolio del reino de Fez, concedido a su corona por Martín V, declaró regalía real plantas y maderas tintoreras, orchilla, gatos de algalia y “dientes” de "unicornio", cerrando aguas y costas al intruso. Dientes de unicornio aparecen entre los objetos personales, que dejó el duque de Medina Sidonia, fallecido en 1507. Comprador de dos "dientes de elefante", procedentes de Guinea, a su muerte conservaba uno, llamado propiamente "colmillo", por los testamentarios. El 1478, usando el título de reyes de Portugal, pero teniendo la guerra perdida, los Católicos limitaron las potestades del receptor de quinto de Guinea. Reemplazado Lillo por Gonzalo de Guadalajara, se reservaron la facultad de extender licencias, para rescatar en Guinea y África, oro, metales preciosos en general y especies. El apoderado podría otorgarlas para rescatar esclavos y "dientes de elefante", en los "rescates" de la Manegueta y la Mina de Oro. Depósito de colmillos encontrado en la región de Santo Tomé, certifica de tráfico que nos hundiría en la perplejidad, de no ser por el relato de Bernaldo de Ibarra, testigo de Diego Colón ya mencionado, vecino de Santiago en Indias. No habiendo participado en el cuarto viaje, en 1514 habló por terceros, refiriéndose a "patada" de elefante, impresa en el barro de un “estero” "al que fue a beber", encontrada en Veragua. Es probable que el cuento no sea cierto. Pero Ibarra no hubiese hablado de elefantes, de no haberlos visto en su entorno. Pacheco, vecino de Bonao, que participó en el viaje, usó símil zoológico más modesto. En Veragua vio "pisadas" de cabras, puercos, felinos y "patadas grandes, como de una yegua", especies todas ellas, que se movían en libertad por el continente.
Empeñados los ortodoxos del “descubrimiento” en marcar diferencias, que hiciesen del Nuevo Mundo universo, sin relación con el antiguo, forzaron la ficción hasta caer en el absurdo. Excluidas del continente las especies domésticas en general, convirtieron en Arca de Noé las carabelas de Colón, en el segundo viaje. Bernáldez y Fernández de Oviedo, demasiado cercanos para negar los hechos, coinciden en que al ser la flota de armada, formada para hacer la guerra a Portugal, el "descubridor" embarcó soldados, no pobladores, cargando a título de despensa, como en todas armadas, vacas, carneros y gallinas en vivo. Testigo presencial Bernáldez, tuvo la humorada de inventariar los equinos. Partida de 24 caballos, 10 yeguas y 3 mulas, reflejan elección a todas luces inadecuada, de tener intención de multiplicar la especie.
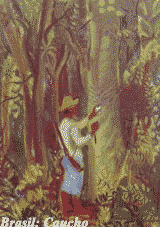 |
Caucho |
Diferentes las gallinas americanas de las europeas, en 1542 Orellana las descubrió castellanas, bajando el Amazonas, hallazgo carente de significado, porque en las inmediaciones estaba la plaza portuguesa de Mazagán. Más significativas son las encontradas de la misma raza, en Nueva España, Yucatán, la isla de San Mateo y la de Santa Catalina. Expulsados oficialmente los cerdos del continente, según Fernández de Oviedo eran tan abundantes en La Española, en los inicios del Siglo XVI, que se descastó la isla de puercos cimarrones, para salvar las plantaciones de caña. Por el mismo tiempo había "grandes hatos de cerdos e innumerables monteses" en las Antillas, Tierra Firme y Nueva España, no tardando México en remitir tocinos a España. En la región de Cumana se criaban los “baquiras”, con ombligo en el lomo. Introducidos los europeos, no prosperaron. Aguirre y compañeros, bajando el Amazonas, fueron obsequiados con ágape de tortugas y puercos, en el primer pueblo de Guinea.
Negada la presencia de cabras y ovejas en el continente, no faltan pruebas en contrario. Reputada de estéril la costa caribeña de Castilla del Oro, se decía que al ser el clima inhabitable, las gallinas no ponían, las vacas no se preñaban, ni las mujeres parían. Escasamente poblada Nombre de Dios, como más tarde Portobelo, quedaba en campamento al que acudían los mercaderes, al anuncio de la flota, siendo abastecida la población, estante y flotante, desde Panamá. Queriendo los Austrias población que frenase a los corsarios, buscaron especie de importación adaptable, que garantizase el plato. Al "probar mal" las vacas trajeron cabras, de Canarias, Cabo Verde y “pequeñas” de Guinea. Según Oviedo, únicamente se aclimataron las últimas.
Más caro el carnero que la vaca, por preferirlo el andaluz, teñido de musulmán, de haber sido especie de importación en Indias, la escasez lo hubiese encarecido, aún siendo escueta la población castellana. Pero ocurre que en La Española de principios del siglo XVI, el carnero se vendía a real, como en Andalucía. Conquistado México por Cortés en 1521, las primeras estancias para ovejas se repartieron en 1525. Creada "Mesta" a la castellana en 1537, para desgracia de los indios labradores, en 1579 se censaron los rebaños. La media de cabezas por propietario, era de 200.000. Pizarro se hizo con Perú en 1531. En 1537 se repartieron 2.000 indios - pastores entre los colonizadores, responsable cada uno de rebaño de merinas, que oscilaba entre las 800 y 1.000 cabezas. Según viejos tratados de "agricultura", las "merinas" deben el nombre a la condición de "tras marinas". Entraron en Castilla por la mar a iniciativa de Alfonso XI de Castilla, por producir lana de mayor calidad, que las churras autóctonas.
No es el continente que conocemos por África, rico en caballos, lo cual no impide que al ser aficionados los pueblos islámicos, se encuentran inmejorables, pero de crianza privada, no habiendo noticia en los últimos siglos, de la presencia de mandas salvajes. Al no estar extendido el uso del caballo en África negra, son raras las representaciones de jinetes, siendo más evidente las presencia del caballo autóctono, en Europa y Asia. Conocida la raza "árabe", procedente de Oriente Medio, no lo fue menos la "berberisca", variante de perfil acarnerado y "cuello al revés", representada en España. Su origen se ubica en Marruecos, concretamente en el Sus. Para León el Africano, “Sus” fue río que partiendo de región mediterránea, cruzaba el Sahara bajo la tierra. Al emerger en las inmediaciones de la costa, según el autor, creaba microclima tropical, apto a la selva y la pradera. Perdido aquel paisaje hace poco más de tres siglos, según los historiadores, la geología no ha encontrado indicio de pradera, en la planicie de arenas, que el Africano también llamó "Sus". La fundación de la ciudad de Mogador inmediata, está debidamente documentada, habiendo sido iniciada por el Xarife de Marruecos, en 1760, en lugar inadecuado para que prosperen equinos en libertad.
Angla Caballos, mencionado en la Crónica de Guinea desde 1436, conservó su nombre hasta el siglo XVIII, sin más cambio que el del arcaísmo "angla", por la modernidad de "puerto". Estuvo en el Golfo de Honduras, en el Puerto Cortés de nuestros días, siendo probable que debiese su nombre al embarque de equinos, no al desembarco. De la familiaridad de los naturales de Yucatán con la especie, nos informa anécdota recogida por Landa. En los primeros tiempos de la conquista, un maya "asió a un caballo por la pierna y lo detuvo, como si fuese un carnero". Se puede hacer, pero a condición de conocer la anatomía del caballo. En 1503, Juan de Guzmán dio 50.000 maravedís a un tal Saldaña, para que le comprase caballos berberiscos en Allende.
La evolución desde el "eohippus", con alzada de perro de salón, antepasado de todos los equinos, hasta el "petizo", coetáneo del hombre, se puede seguir en Sudamérica, a través de restos encontrados, siendo frecuente en el caballo americano característica, que introducidas en caballos europeos por vía genética, no tarda en perderse, la piel "rosa" o albina. Mediado el siglo XX, la proporción de caballos blancos "piel rosa", en Brasil, era de un 10%. Y mayor la de los overos o píos, que la alternan con la capa oscura común. Complicado justificar la extinción del equino, en continente de amplias llanuras, abundante en pastos, donde son frecuentes los hallazgos de depósitos óseos, en que aparecen restos de equinos, con puntas clovís, se apela a seca que asoló Brasil, al final del pleistoceno, para eliminar especies varias del conjunto del continente, entre las que figuran el caballo y el mono. El último debió regresar por su pie, pues los conquistadores lo mencionan, sin pretender haberlo introducido, quedando excluido del desastre el cérvidos, por estar representado en el arte precolombino, junto con el bisonte, que según versión actualizada del poblamiento de América, arrastró al hombre en su estampida, haciéndole "descubridor".
La única prueba de la ausencia de negros en el continente, es el testimonio de los conquistadores. En el caso de los equinos, se suma la ausencia de representación, en el arte tradicional. Sin embargo no son los únicos seres excluidos de una expresión, fuertemente condicionada por el imperativo religioso. Según la historia, los primeros caballos que pisaron las Indias, arribaron en las carabelas de Colón, que zarparon en el otoño de 1493. Cargó el "descubridor" 10 yeguas, que a juzgar por instrucciones de la reina, fechadas a 19 de abril del 1497, se revelaron prodigio de fertilidad. Obligada la mudanza de la Isabela de Monte Juan, plantada tan cerca de la Mina de Oro, que estaba en la "conquista" de Portugal, Isabel planificó nueva fundación en la Española insular, ordenando al "descubridor", "tomar" yeguas, vacas y “asnos”, de los que había en Indias, para repartirlos entre los pobladores, con aditamento de 20 yuntas de bueyes domados, que labrasen la tierra. Si tenemos en cuenta que los pobladores embarcados fueron 300, el problema parece de difícil solución. Por otra parte no hay noticia de que navegase burro, lo que no impidió que abundasen en América. Buscando las fuentes del Amazonas, Antonio de Ulloa vio manadas de onagros, o burros salvajes.
Recién “descubierto” México, tropilla de españoles que fueron a dar en Iztuclan, disfrutaron de la riqueza local de puercos, ovejas, cabras, vacas y caballos, hasta que les sorprendió riada. Ahogadas las vacas, los equinos se salvaron a nado, siendo recuperados paciendo en las alturas, a punto de unirse a manadas cimarronas. En 1507, año en que murió Juan de Guzmán, dos barcos fletados a su cuenta, navegaban rumbo a las Indias. El uno era carabela, cargada con 32 cautivos de rescate, que regresaban al Cabo de Aguer, por haber sido rescatados; el segundo nao, con carga de mercancías diversas, confiadas a Hernando Caballero y Rodrigo Bastidas, para venderlas en destino. Llevaban zapatos, "hebillas" y "sillas de jineta nuevas". Siendo costumbre que todo caballo embarcase con montura propia, artilugio duradero, tuvieron por destino, necesariamente, lomos de equinos aborígenes.
“Llenas” de yeguas las Antillas mayores, Tierra Firme y Nueva España, Fernández de Oviedo nos dice que La Española nutrió de caballos domados, a los conquistadores de Tierra Firme y Perú. Había tantos en la provincia, que el potro o yegua educado, costaba de 3 a 5 castellanos, exportando la "isla" 3.000 caballos y más de 1.000 mulas por quinquenio, pese a competir con la isla de San Juan, especializada en híbridos. El censo de equinos más antiguo disponible, es del siglo XVII. "Incontables" las yeguas cimarronas en Tierra Firme, había 180.000 caballos y 90.000 mulas herradas, con propietario conocido. En el siglo XVIII, se erraban en el Plata de 30.000 a 40.000 mulas al año, siendo exportadas de 2.000 a 3.000. Disparada la saca, no tardó en padecerla la cabaña. En 1716 se herraron 4.000 cabezas, cifra que alarmó a los porteños. Cuidando las existencias, importaron mulas de Venezuela, pagándolas a 38 pesos cabeza. Repuesta la ganadería, en la segunda mitad del siglo exportaron de 60.000 a 70.000 híbridos.
Artículo de fe la ausencia de bovino en Indias, con excepción del bisonte, la presencia de la vaca "danta", con chepa en el colodrillo, adquiere naturaleza americana, en virtud a dibujo de Fernández de Oviedo, siendo similares a las europeas las razas de Nueva España y las Islas. Si damos por bueno que las primeras vacas llegaron con Colón, la encontrada y degustada por Orellana y compañeros en 1542, no lejos de la desembocadura del Amazonas, probaría el prodigio de una especie, capaz de llegar tan lejos en tan poco tiempo, salvando sierras, selvas y ríos. En lo que toca al número, la multiplicación fue simplemente evangélica. A dos décadas de la supuesta fundación de la Isabela de Santo Domingo, las carabelas zarpaban de la isla con una media de 1.000 cueros por navío, siendo frecuente que en una hacienda se alanceasen 500 reses en un día, por no hacer esperar a los barcos. Sin valor la carne, quedaba en el campo, a disposición de quien quisiese aprovecharla, no siendo delito matar res ajena para comer, a condición de entregar el cuero al propietario. La vaca en pie valía un peso y la paridera un ducado, siendo vendido el cuero, puesto en Sevilla, a 4 ducados. Preferidos los de Caracas, quizá de danta, tan duros que se utilizaban para hacer adargas o escudos, seguían los de Nueva España, la Habana, Santo Domingo y Jamaica.
"Llenas de vacas" las islas y Tierra Firme, la "abundancia" se "notó" en Nueva España en 1528, siendo los cueros carga principal de la flota de Nueva España. Transportaba una media de 80.000, pudiendo cargar las grandes naos del tiempo de Felipe II, hasta 50.000. Según Alonso de Guzmán, la carga de 80.000 pieles representaba el sacrificio de 100.000 cabezas, pues el pellejo dañado se desechaba. En 1503 Anfreon Catano, agente del duque de Medina Sidonia en el Çafi, trocaba trigo y aceite por esclavos, cueros y algo de oro. Fechada la primera importación de cueros de Tierra Firme en 1549, se cifran en 200.000 los exportados en la segunda mitad del siglo XVII. Según censo del siglo XVIII, a más de "incontables" cimarronas sin dueño, en la provincia había un millón de reses marcadas. Imprecisas las estadísticas, en Venezuela las complicaban los ganaderos de Los Llanos, Cumaná, Barcelona y la Guayana, vendiendo reses y cueros de contrabando, a los holandeses.
Pese a ser Perú tierra accidentada, menos adecuada a la proliferación del ganado mayor que las grandes llanuras, cubiertas de praderas, en las carnicerías de Lima se cortaban 3.000 reses al año, ingresando Ayacucho 800.000 pesos, por la exportación de cueros. La media de reses que cambiaban de mano en la feria de Guayaquil, oscilaba en torno a las 80.000 cabezas. Estéril la costa caribeña del istmo, la bañada por el Pacífico producía "grandes cantidades de ganado, de todas las razas de España". Olvidadizo Fernández de Oviedo, al referirse a Santa Marta, incurre en contradicción. Habiendo escrito que su fundador, Rodrigo de Bastidas, convocó 50 pobladores en 1524, poniéndo por condición, para recibir solar y hacienda, aportar 200 vacas, 300 cerdos y 25 yeguas, libros más tarde cuenta que Alonso Luis de Lugo, preso en Madrid cuando falleció el padre, regresó en 1543, para tomar posesión de la gobernación heredada de Santa Marta, trayendo vacas de España, que vendió a 1.000 pesos cabeza, precio inverosímil pues las mismas vacas parideras, estaba en Santo Domingo a un ducado.
Al no reproducirse el milagro, que siguió a la importación colombina, la cabaña mexicana, sometida a explotación feroz, dio signos de agotamiento en torno a 1565. No se puso remedio, porque enmendarse es contrario a la naturaleza de los españoles. Abandonada la cuestión a la providencia, en la segunda mitad del siglo XVII, la escasez de reses en el entorno de la capital mexicana, alarmó al virrey, Marqués de Mancera. Al ser la carne alimento de los pobres, su falta garantizaba la revuelta. Para obviarla decretó drástica veda, importando 50.000 vacas de Nueva Galicia, provincia menos castigada. Salvó la situación, pero no regresó la abundancia de antaño. Preservada Guadalajara, mediado el siglo XVII conservaba dos millones y medio de cabezas.
La introducción de la vaca en el cono sur, tiene su leyenda. Iniciada la conquista del Plata en 1534, los primeros bovinos se suponen traídos de Potosí, en 1549, siguiendo en 1552, punta de vacas chilena. La cabaña de Asunción se supone iniciada en 1550, con 7 vacas y un toro, importados de Brasil por los hermanos Goes. Sin oro ni atractivo especial la región, los fundadores de poblaciones fueron menos exigentes que en el Nuevo Reino. Se contentaban con 30 pobladores, portadores de 10 vacas, 4 bueyes, 2 novillos, 1 yegua, 5 cerdos, 6 gallinas, 1 gallo y 20 ovejas. Especializada San Miguel de Tucumán, en la producción de bueyes y novillos de labor, debidamente domados, exportó sin interrupción, hasta mediado el siglo XVIII. Suspendida la saca por agotamiento de existencias, la reanudó en 1778, siendo embarcados 150.000 cueros en Buenos Aires. Fuentes impresas aseguran que en 1783, a la firma del tratado de Versailles, se sacaron 1.400.000 de cueros, cifra exorbitante, quizá a consecuencia de haber tomado el punto por cero, error habitual de historiador, no familiarizado con fuentes documentales. La escasez que siguió no se achaca a la mala cabeza de la elite económica y política. Se atribuye a las alimañas y la ampliación de los pobres cultivos, consentidos al indio.
Interesado el fisco por la ganadería, en 1535 se censó el ganado mayor de La Española, con dueño conocido. Omitido por Oviedo el total, recoge las "categorías". Ana Arana, viuda de Diego Solano, la mayor propietaria de la isla, tenía 42.000 cabezas, siguiendo número indeterminado de propietarios, dueños de 20.000 a 25.000 cabezas. Los de ingenio poseían de 1.000 a 3.000 cabezas, para el servicio, puntas exiguas que no permitían considerarles ganaderos. Lenta la redacción de la obra, el autor recoge resultados del censo de 1548, sin relacionarlo con el anterior. Salvaje la explotación de la cabaña, como suele serlo la riqueza de todo colonizado, por parte del colonizador, el mayor propietario tenía 25.000 cabezas, siguiendo los medianos con 20.000, número de cabezas que conservaba la Arana. Rodrigo de Bastidas, casado con propietaria de 25.000 cabezas, dejó 8.000 a su muerte. Al no dedicarse a la exportación de cueros, los propietarios de ingenios y cañaverales, conservaban las puntas de 1.000 a 3.000 cabezas. En 1570 se hizo censo general. Quedaban 400.000 cabezas marcadas en la isla. Entre 1603 y 1607 se embarcaron 130.000 cueros. Exportados 40.000 en 1650, que en la segunda mitad del siglo, la exportación total se estimase en 200.000, indica media de 26.000 cueros por año, se redujo a 4.000.
Los cueros americanos alimentaban las tenerías de Andalucía. Propietarios los duques de Medina Sidonia de las de Sevilla, desde el primer cuarto del siglo XV, las tenían en Sanlúcar y Gibraltar, no siendo casualidad que las ubicasen en lugares costeros, en lugar de hacerlo en la comarca de Medina Sidonia, tierra de vacas. Beneficiarios a medias con sus primos, los Ponce de León, de la exclusiva de "vender" o comercializar los cueros, que entrasen o se produjesen en el Obispado de Cádiz y el Arzobispado de Sevilla, el privilegio figura entre los que se eclipsaron tras el "descubrimiento" colombino, por haber perdido rentabilidad.
Ganaderos importantes los Guzmanes, el segundo conde de Niebla, fallecido en 1436, dejó a su muerte 2.000 cabezas de bovino. Su hijo, el primer duque de Medina Sidonia, cuya fortuna personal se hizo legendaria, llegó a poseer 3.500 cabezas, que perdió en la guerra civil. Reconstruida la ganadería por Isabel de Fonseca, su amante, madre del segundo duque, legó al nieto en 1494, tres yeguas, un potro, una potranca y 801 cabezas de bovino. No parece que continuase la profesión el VI duque de Medina, pues a su fallecimiento, en 1558, sólo tenía 422 reses. Vendidas en la minoría del nieto, no quedó en la casa más ganado mayor, que los bueyes para servicio de las almadrabas. Adulto Alonso de Guzmán, compró en 1584, la ganadería sevillana de Inés de Nebreda, con 435 cabezas, contando novillas y eralas. Vistas las cifras, en el supuesto de que hubiese en Castilla barcos suficientes para transportar el número de madres, necesarias para engendrar la cabaña que albergaba el continente americano, en los primeros tiempos de la "conquista", vaciando la península de bovino, hubiesen faltado madres para crearla.